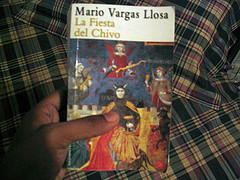lunes, 30 de abril de 2012
RECORDANDO EL CÓDIGO DA VINCI

jueves, 26 de abril de 2012
EL “ESCRIBIDOR” DE JULIO FERNÁNDEZ CARMONA

EMPIEZA MAL, con la pierna en alto. Comienza su ataque quitándole el heráldico “Llosa” para rebajarlo frente al lector. Repite
la estrategia que le recomendó Francisco Loayza al Ing. Alberto Fujimori en el debate presidencial de 1990 (que le fue soplada al oído por Montesinos, quien, a su vez, replicó lo que le dijo Hugo Otero, asesor de imagen en el primer gobierno de
Alan García: “[hay que] cortarle el apellido a la mitad”)[1]. Eso
de por sí causa una mala impresión. Transmite la animadversión
–apenas contenida– del crítico por su criticado. Eso se verá corroborado más
adelante cuando el lector, salteándose el primer capítulo, pasa de frente al
objeto del ataque: las opiniones de Vargas Llosa en materia literaria,
desglosadas en los cuatro siguientes.
Fernández Carmona, autor de El mentiroso y el escribidor (bastante copioso en citas, lo cual indica el nivel de lectura alcanzado), trata de demostrar que Vargas Llosa
no dice la verdad, se contradice o manipula la información cuando de teoría
literaria se trata. Pero la sensación que causa es la de que cae, jaloneado por
los preceptos marxistas de su formación, en el cliché ideológico.
Así, y no de otra forma, se puede explicar apreciaciones como esta:
“En este
trabajo (se refiere a García Márquez. Historia de un deicidio),
bajo el pretexto de investigar y estudiar la narrativa de García Márquez,
despliega de manera pródiga sus conceptos, sus juicios y prejuicios teóricos,
que no son sino la recreación de postulados epistemológicos cuya raíz no es otra que la concepción de la burguesía, es decir la concepción reaccionaria”[2].
Utilizar viejas categorías como “burguesía” y “reaccionario” para descalificar a un autor –a quien, de pasada, llama decadente (“Creemos necesario dejar palmariamente definido lo que es un reaccionario, un decadente”)[3]–, es propio de quienes cultivan el lugar común y el pensamiento anquilosado.
No se trata de
defender a rajatabla a Vargas Llosa de la miríada de críticos marxistas que
tiene. Se trata, por decencia intelectual, que estos críticos muestren respeto al lector, desde la visión marxista que ostentan.
Esto nos recuerda una
tesis, harto discutible, presentada en San Marcos.
La tesis se llamaba “Ensayo de interpretación marxista de la novela Todas
las sangres de José María Arguedas” (1976), cuya lectura hacía
palidecer de rato en rato el recuerdo de lo que se dijo en la mesa redonda
de 1965, donde se enjuició esta obra de Arguedas.
Prácticamente el tesista –cuyo nombre prefiero olvidar– calificó a Arguedas –si la memoria no me es infiel–, de “reaccionario”.
En esa línea, pero con mejores argumentos, se encuentra Julio Fernández Carmona. Al entrar en su trabajo, ya se siente ese propósito: dejar mal parado al escritor, de cualquier manera, de cualquier forma, sea como fuere. No hay ponderación, el crítico es víctima de los mismos “delitos” que señala en su acusado: los prejuicios ideológicos. Y no es que Carmona no tenga recursos para argumentar, los tiene; el lector los puede palpar a lo largo de su discurso. El problema es que le gana la ideología. Y eso es un problema, eso es un lastre.
Un ejemplo de lo anterior. Cuando trata de demostrar, siguiendo a su maestro Angel Rama, que Vargas Llosa niega cientificidad –o carácter científico– a la teoría literaria, cuando iba, con más aciertos que tropiezos, más o menos bien en su exposición, dice lo siguiente:
“…y con el uso de los «demonios» dentro de esos postulados [teóricos del origen de la creación novelística], lo que pretende es introducir una terminología no científica y, más bien, confusionista e interesada. Por eso hay que decir NO a tal superchería. Y afirmar que la ciencia literaria existe y no se la va estar construyendo y «deconstruyendo» a capricho de nadie” (atrás, recordando a los comisarios culturales de la China de Mao, habla de “confusionismo ideológico”)[4].
En otras palabras, lo que
debemos entender de Carmona Fernández es que la teoría literaria es una
ciencia, siendo su definición la de la “ciencia” marxista –léase materialismo
dialéctico o histórico–; y todo lo contrario, lo que no entra en ese cuadrilatero,
puede llamarse, con calma y tranquilidad, “reaccionario” (que es donde sitúa el
formalismo de Vargas Llosa). Qué tal crítico.
Todo esto recuerda otro trabajo, también cargado de animosidad en contra del escritor: el de Herbert Morote, Vargas Llosa, tal cual. En este libro, Morote se empeñó, hasta la inmolación, en demostrar la incongruencia moral e intelectual del novelista.
Cayendo en los
linderos de la arbitrariedad, se dedicó a hurgar –con no poca agudeza e
inteligencia, hay que reconocerlo– en los escritos de Vargas Llosa, para
ironizar sobre su vida y obra, con el fin de dejarlo mal parado frente a la
opinión pública. ¿Y qué consiguió con ello? Nada, solo que se le vea como un
“biógrafo” cegado por la inquina. Igual camino parece seguir Carmona (pero con
mayor esmero y dedicación para barnizar su antipatía).
Por último, para confirmar o desmentir lo que se dice sobre Carmona en estas líneas, el lector tiene que leer todo el libro. Sin embargo, puede tener un adelanto sobre sus preferencias literarias (acordes a su ubicación ideológica). Basta ir al final: Carmona destaca en el agregado llamado “Addenda”, al escritor García Márquez. A este lo considera superior que Vargas Llosa en cuanto al tratamiento del tema del “amor eterno”. Acusa al escritor peruano, en la comparación con el colombiano, de “falta de originalidad” en la novela Las travesuras de la niña mala. Esta es, pensamos, una apreciación, más ordenada por lo que considera la opción política “correcta” (la socialista y revolucionaria, por supuesto).
En fin, para qué más
insistir con él, solo se desmerece.
Freddy Molina Casusol
Lima, 26 de abril de 2012
[1] Ver La guerra del fin de la democracia, Jeff Daeschner, Peru Reporting, 1993, pp. 267-268; y Montesinos. El rostro oscuro del poder en el Perú, Francisco Loayza, p. 81.
[2] Ver El mentiroso y el escribidor, Julio Fernández Carmona, p.
77.
[3] Ibíd.
[4] Ibíd., p. 110.
miércoles, 11 de abril de 2012
LA BIBLIOTECA DEL FÜHRER

Pero ¿cómo llegué a este libro que habla de un personaje de la historia tan odiado? Por un amigo, aficionado a toda la literatura que hable del Führer: Martín Santamaría. Martín es una persona versada en la vida de Hitler. Tiene buena parte de su biblioteca cubierta con información sobre
Ryback en su estudio revela, entre otras cosas, la existencia de un tercer volumen de Mein Kampf (“Mi lucha”), el cual, por razones obvias, no saldrá a la luz: el recuerdo latente del nazismo y la segura probabilidad de no encontrar un editor, son un impedimento. Además, de ocurrir, se convertiría en un libro de culto para los nacionalsocialistas actuales, y esto, para muchos, es preferible evitarlo. Ryback, por otra parte, cuenta la orfandad intelectual del Führer, que lo hizo adquirir libros para cubrir los vacíos de formación que tenía. Sin embargo, la valoración de los libros que éste tenía, iba en proporción directa a sus objetivos políticos. Por ejemplo, para Hitler, Shakespeare y El mercader de Venecia tenían mayor valor literario que Goethe y Schiller, debido a que estos dos autores se habían distraído tratando historias de crisis personales y no como el primero que había hecho de su obra un retrato de todos los defectos de los judíos. Como se observa, como crítico literario, el Führer era muy sesgado. Pero, lo peor, es que Ryback presenta la cantidad de errores ortográficos y de sintaxis que delatan las carencias del jerarca nazi en el uso del idioma alemán. Los encuentra en lo que quedó de los primeros manuscritos del Mein Kampf. No obstante, en otro pasaje, el autor reconoce los esfuerzos del Führer para ser visto como un escritor, en especial, cuando, preocupado por la redacción, mejora notoriamente su estilo en el ya citado tercer volumen del Mein Kampf.
Pero ¿cuáles eran las lecturas que excitaron la mente de Hitler hasta el punto de llevar su odio a los judíos a las cámaras de gas? Ryback las revela: Los fundamentos del siglo XIX de Houston Stewart Chamberlain,
Estos libros lo inspiraron –tal vez la palabra exacta sea “afiebraron”– en su proyecto político de extender el dominio de la raza aria a diversas partes del planeta. Pero también, para ser justos, hay que entender que si el antisemitismo tuvo una proyección política en
Por último, el final de los libros de Hitler fue como el final que tuvo a orillas del Volga el 6to. Ejército alemán en la batalla de Stalingrado, durante
LA GRAN USURPACIÓN
ME CAÍA muy mal Omar Chehade, exvicepresidente de Humala, pensaba que era un traidor por salir a atacar al expresidente y a su mujer, la señ...

-
Quien nos la vendió se definió a sí mismo como marxista-leninista-maoísta-pensamiento gonzalo. Un título que aun ahora resulta peligroso uti...
-
UNO Durante estos días he tenido oportunidad de leer los dos, y hasta casi tres, primeros capítulos de “La Fiesta del Chivo” y mi primera ...