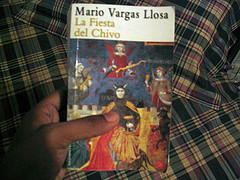“Otra comprobación: las líneas memorables del libro no corresponden (no pueden corresponder) a los instantes memorables del film. En la página 19, Wells habla ‘de un entrevero de instantáneas que muestren la confusa eficacia inadecuada de nuestro mundo’. Como era de prever, el contraste de las palabras confusión y eficacia (para no mencionar el dictamen que hay en el epíteto inadecuada) no ha sido traducido en imágenes. En la página 56, Wells habla del aviador enmascarado Cabal, ‘destacándose contra el cielo, un alto prodigio’. La frase es bella, su versión fotográfica no lo es. (Aunque lo hubiera sido, no correspondería nunca a la frase, ya que las artes del retórico y del fotógrafo, son ¡oh clásico fantasma de Efraim Lessing! del todo comparables). Hay acertadas fotografías, en cambio, que nada deben a las indicaciones del texto”
[1].
Quien se expresa así en la anterior cita es Jorge Luis Borges, el cual cediendo a la tentación de comparar el filme de William Cameron,
Things to come (Inglaterra, 1936) con el libro cinematográfico publicado por H. G. Wells,
Lo que vendrá, realiza un elemental ejercicio que cualquier espectador de cine, aficionado a la literatura, podría realizar en casa luego de ver una película basada en una de sus obras favoritas. Aunque en este caso, es menester precisar, el acto de constatación no se haya hecho sobre un texto literario sino sobre un libro que podría fungir de guión, éste para los efectos del análisis viene a ser lo mismo.

Cuando uno ve, por otro lado,
El nombre de la rosa y
La Odisea y comprueba que Jean-Jacques Annaud y Konchalovski han sido fieles al espíritu impreso por sus creadores, uno no puede sino comprender las razones de ciertos directores de cine, quienes elevándose por encima de las voces agoreras que ven en esto una subordinación, en tomar la literatura como soporte para la construcción de un film. ¿Alguien podría pensar en privar al espectador del placer de contemplar con sus ojos las visiones de Umberto Eco y Homero en sus versiones fílmicas? Pío Baldelli, por ejemplo, censura las perversiones a las que puede llegar un cineasta o productor cinematográfico en sus afanes mercantilistas por conseguir el éxito comercial a costa del machetazo –él lo llama hachazo– de las obras literarias volcadas al cine. Baldelli desde un plano superior del arte condena esas piezas cinematográficas, nacidas de las leyes del mercado, en su peor acepción y demanda, que apelan a la simplificación y a un mal entendido efecto reduccionista para capturar un auditorio. Dice él: “Lo principal no es aquí ‘hacer arte’ sino ‘vender’: vender a la masa de espectadores percibiendo en cambio una cuota mínima, el precio de entrada al cine”
[2]. Sin embargo, ¿no se puede pensar que Pío Baldelli esté recortando la posibilidad de conocer la literatura a través del cine? ¿No será que estos cineastas mercantilistas nos están haciendo un favor al difundir una valiosa pieza literaria con sus malas películas? André Bazin, tratando el tema de las adaptaciones (por supuesto de las buenas), ha dado una respuesta, a todas luces satisfactoria, a esta interrogante:
“El drama de la adaptación es el de la vulgarización. En un cartel publicitario de provincia se leía esta definición del film
La Chartreuse de Parme: ‘Según la célebre novela de capa y espada’. La verdad brota a veces de la boca de industriales del cine que no han leído a Stendhal. ¿Habrá que condenar por eso el film de Christian Jaque? Sí, en la medida en que ha traicionado lo esencial de la obra y aunque creamos que esta traición no ha sido fatal. No, si consideramos antes que esta adaptación es de una calidad superior al nivel medio de la producción y que además, a fin de cuentas, constituye una introducción a la obra de Stendhal,

a la que sin duda habrá proporcionado nuevos lectores. Es absurdo indignarse por las degradaciones sufridas por las obras maestras en la pantalla, al menos en nombre de la literatura. Porque, por muy aproximativas que sean las adaptaciones, no pueden dañar al original en la estimación de la minoría que lo conoce y aprecia; en cuanto a los ignorantes, una de dos: o bien se contentan con el film, que vale ciertamente lo que cualquier otro, o tendrán deseos de conocer el modelo, y eso se habrá ganado para la literatura”
[3].
No hay mal que por bien no venga, parece ser la moraleja. Pero esto nos lleva al inicio, subyacente en esta cita de Bazin y al margen de la literatura entendida como estructura para sostener un film, el de la fidelidad o infidelidad de las adaptaciones cinematográficas.

“Hollywood, por tercera vez, ha difamado a Robert Louis Stevenson. Esta difamación se titula
El hombre y la bestia: la ha perpetrado Victor Fleming, que repite con aciaga fidelidad los errores estéticos y morales de la versión (de la perversión) de Mamoulian. Empiezo por los últimos, los morales. En la novela de 1886, el doctor Jekyll es moralmente dual, como lo son todos los hombres, en tanto que su hipóstasis –Edward Hyde– es malvada sin tregua y sin aleación; en el film de 1941, el doctor Jekyll es un joven patólogo que ejerce la castidad, en tanto que su hipóstasis –Hyde– es un calavera, con rasgos de sadista y de acróbata. El Bien para los pensadores de Hollywood, es el noviazgo con la pudorosa y pudiente Lana Turner; el Mal (que de tal modo preocupó a David Hume y a los heresiarcas de Alejandría), la cohabitación ilegal con Fröken Ingrid Bergman o Miriam Hopkins. Inútil advertir que Stevenson es del todo inocente de esa limitación o deformación del problema”
[4].
Borges, en esta nueva cita, se molesta porque el cineasta Fleming se ha tomado la libertad de

modificar el carácter de los personajes de la novela de Stevenson. El escritor se subleva cuando al cotejar la obra con el film encuentra que se hayan tomado licencias y hecho caso omiso a los signos de la novela. Nos encontramos, pues, ante una flagrante violación del espíritu de la obra literaria en pro de los hechos fílmicos. Pero la pregunta pertinente es: ¿en qué casos esta alteración es legítima y en qué casos no? Algunos autores, como Sánchez Noriega, aprecian que ésta es válida si el resultado final consigue que el espectador o crítico experimente una emoción equivalente a la suscitada tras la lectura del texto literario. Dice:
“Una adaptación se percibirá como legítima siempre que el espectador común, el crítico o el especialista aprecien que la película tiene una densidad o provoca una experiencia estética parangonables al original literario,
Porque cuando se habla de obtener una equivalencia en el resultado estético respectivo –esto es, en última instancia, en el efecto producido en quien recibe la obra, ya como lector, ya como espectador fílmico– nos estamos refiriendo, precisamente, al hecho de que una adaptación genuina debe consistir en que, por los medios que le son propios –la imagen– el cine llegue a producir en el espectador un efecto análogo al que mediante el material verbal –la palabra– produce la novela en el lector (Gimferrer, 1985, 61).
Este efecto análogo suele vincularse a la fidelidad al espíritu de la narración literaria; más allá de todo concepto-fetiche, con ello creemos que se indican de forma metafórica dos hechos íntimamente ligados:

el resultado estético equivalente y la capacidad del autor cinematográfico para realizar, con su versión fílmica, la misma lectura que han hecho la mayoría de los lectores del texto literario. Es decir, una adaptación no defraudará si, al margen de suprimir y/o transformar acciones y personajes, logra sintonizar con la interpretación estándar de los lectores de la obra de referencia y si el proceso de adaptación ha sido llevando a cabo manteniendo las cualidades cinematográficas del filme, es decir, si se ha realizado una película auténtica”
[5].
Ateniéndonos a estas formulaciones podemos entender porqué Borges no oculta su irritación en relación al film de Fleming:

éste no había adaptado bien a su mentor literario y sus sensaciones, apenas impactadas por las imágenes de la película, le transmitían el efecto de traición del director cinematográfico. Sin embargo, esto también se puede comprender, desde otro ángulo de visión, como una concesión del cineasta a un público poco exigente, incapaz de distinguir las sutilezas de la ambivalencia emanadas del personaje de Stevenson, y más bien ávido de emociones extremas. (Desde el mismo nombre de la película –
El hombre y la bestia– uno puede percibir la polarización. El Bien –encarnado por la supuesta racionalidad del primero– y el Mal –representado por el desenfreno de lo irracional en el segundo–. Maniqueísmo que anula los matices y con el que se pretende llamar la atención sobre los instintos básicos del hombre). Otra vez los problemas enunciados por Baldelli y Bazin se hacen presentes: los de la prostitución del cine como arte y la vulgarización de las adaptaciones. Pero dejando momentáneamente estas aprensiones, un director de cine puede alcanzar cotas muy altas de expresión artística cuando se deja arrastrar por el espíritu que se desprende del texto y trasvasar al lenguaje que le es inherente por formación la narrativa literaria. Allí tenemos los ejemplos anteriores –el de
El nombre de la rosa y
La Odisea–. Pero no todos piensan lo mismo como a continuación vamos a ver.

“Ya lo he dicho entre otras cosas y vuelvo a reafirmarlo: que el cine no será un arte mientras no logre librarse de la literatura, y esta dependencia actualmente es muy grande. Es decir, esto de no poder hacer una película mientras no haya una base literaria terminada es bastante grave para la autonomía del cine. Y esto es mucho más grave, por supuesto, en los Estados Unidos, donde el director o la mayoría de los directores no tiene ni siquiera participación en la elaboración del guión, sino que éste es escrito entre un escritor y los delegados de producción, y el director termina simplemente por ser realizador de una norma escrita, de la cual es casi imposible desviarse. En Europa, y particularmente en el cine primario latinoamericano, (...), el director goza de un gran margen de independencia. Pero de todas maneras, mi idea es de que mientras el director no esté en condiciones de hacer su película, es decir concebirla y realizarla guiado por unas notas y crearla durante la filmación, el cine será un arte dependiente de la literatura, y yo creo que eso está mal”
[6].
Estas palabras de García Márquez nos remiten indefectiblemente, aparte de profundizar sobre el tema, a un cineasta peruano que ha abogado por la independencia del cine como arte y la emancipación del lenguaje cinematográfico de cualquier atadura externa que melle su capacidad de expresión: Armando Robles Godoy. Aunque Robles Godoy puede ser ese tipo de realizador que concibe un cine poético, desamarrado de las andaduras comerciales, cercano al de Pasolini, de quien recibe una evidente influencia, sus postulados son casi los mismos de García Márquez (a excepción del asunto del guión donde sus discursos se bifurcan): el cine será séptimo arte cuando, al igual que la pintura y la música, tenga una estética propia, claramente diferenciable de otras artes, y sin un guión que signifique un lastre para su expresividad artística. Afirma Robles:

“Pero la enseñanza del lenguaje cinematográfico debe superar los errores comunes, las vaguedades tradicionales, la evidente falta de un rigor académico en esta disciplina. La peor confusión que embrolla la comprensión de la semántica cinematográfica es su aparente relación de dependencia con la literatura y, en algunos casos, con el teatro; confusión que ha dado lugar entre otras cosas, a ese equivoco carente de sentido que se llama guión literario. De acuerdo con este disparate, toda obra cinematográfica tiene como fundamento de su estructura uno de esos famosos guiones, basado, a su vez, en una historia especialmente escrita ‘para el cine’, o en una novela, un cuento, o un drama o una comedia, ‘especialmente adaptado para el cine’. Y a pesar de este proceso sumiso y basado en una imposible traducción de un lenguaje a otro, en alguna forma, este lenguaje misterioso se las arregla para introducir y desarrollar sus propios elementos significativos, su propia magia expresiva, su maravillosa gramática, que va mucho más allá y más adentro de la gramática literaria”
[7].
Por otra parte, Robles tiene la ventaja de tener una mínima experiencia literaria –ha publicado una novela– de tal forma que lo que dice y opina sobre el asunto en cuestión, contiene el raro encanto del conocedor de materia ajena. Podría decirse, sin pecar en un exceso, que es un típico escritor-cineasta (o para mejor precisar cineasta-escritor), manipulador, en el mejor sentido de la palabra, de dos lenguajes de expresión artística. A esa misma rara, y poco frecuentada, estirpe pertenece Vargas Llosa, aunque es necesario precisar que en el caso de éste la experiencia cinematográfica como co-director de un filme basado en una novela suya, Pantaleón y las visitadoras, terminó en un sonoro fracaso que el propio escritor ha querido olvidar. En cambio su colega, García Márquez, a quien hemos convocado en esta larga reflexión ha tenido, a partir de su trabajo de elaboración de guiones, un contacto más prolongado con el cine. De allí que se entiendan sus motivaciones y sus juicios respecto a los caminos que debe seguir aquél, y que nos llevan, además, a arañar la superficie de las relaciones, harto conflictivas, entre el cine y la literatura.

“Creo también que esos patrones, esos modos de narrar que nacieron con la literatura son los que el cine ha utilizado y ha adaptado a su propio lenguaje. Creo que ese sentido, el cine no significa ninguna revolución, ningún progreso en relación con la literatura. Lo que ha hecho, claro, es utilizar ciertas formas que le convenían más, que se adaptaban más a sus fines, tomándolas directamente de las formas narrativas, y luego las ha hecho más visibles, las ha puesto más en evidencia, y de ahí, de rebote han llegado a popularizarse contemporáneamente en la literatura. Pero en la narración clásica, en las novelas de caballería, por ejemplo, se utiliza una serie de recursos, de modos de organizar los datos de una historia, que muchas veces, al ser utilizados por el cine resultan revolucionarios, novedosos, y de allí han rebotado a la literatura. En realidad, en ese sentido el cine es muy parasitario”
[8].
Vargas Llosa sintetiza en estas líneas las relaciones de la literatura con el cine –que por mucho tiempo se habían creído supeditadas al segundo, hasta que los estudiosos del précinéma salieron al paso descubriendo que esto no era así y que las visiones de los escritores del siglo anterior eran el anuncio de la existencia de un lenguaje deseoso en expresarse y que lo único que hicieron los realizadores cinematográficos fue aplicarlo a sus productos visuales–. Es harto conocida la polémica que tuvo Griffith –estudiada, sobre todo, por Eisenstein para establecer las primeras analogías entre cine y literatura
[9]– con los funcionarios de la Biograph respecto al uso del montaje en paralelo, tomando como modelo la forma de contar historias de Charles Dickens. Carmen Peña-Ardid dice al respecto:

“En efecto, el sistema de acciones paralelas, articuladas en el cine por el adverbial ‘mientras tanto’, en una nueva variante de un antiguo procedimiento narrativo asociado a la ‘construcción en escalera’ –habitual en los libros de caballería, en las novelas de aventuras, en el folletín–, al entrecruzamiento de tramas múltiples –el Orlando furioso, el Quijote (aunque en este caso paródicamente)–, técnicas todas ellas empleadas en retardar el desenlace de la historia. En este sentido Griffith y otros realizadores posteriores, al inspirarse en unos determinados patrones narrativos asumían una tradición que podríamos remontar a los mismos relatos épicos
[10]”.
Con lo cual se da la razón a Vargas Llosa en cuanto a su demanda de que fue la literatura la que influenció sobre el cine y que éste a su vez devolvió lo aprehendido a los literatos. Por ejemplo, la técnica de los ‘vasos comunicantes’ que adopta este escritor para sus novelas es la misma que cualquier espectador de cine o televisión puede ver en un moderno producto audiovisual. Esa simultaneidad, y los cortes precisos cuando el desarrollo de la acción lo demanda (un ejemplo eximio del uso de esta técnica lo podemos ver en
La fiesta del chivo), le da agilidad al texto, confiriendo a la acción suspendida en el tiempo por el narrador una expectativa que compromete al lector en su trama. Pero esto sólo es parte de un debate que se remonta a las fechas de cuando el cine se propuso trasladar con otro lenguaje, otra vestimenta, los artilugios, las ficciones de los literatos: el de la fidelidad o infidelidad de las adaptaciones literarias.
“... Me robo la inspiración de donde la encuentro. Puede ser una nota periodística, una novela o de un relato de amigos. Es como determinar algo que puede ser utilizable gracias a ese momento misterioso que es el principio de la inspiración. Y entonces digo ‘quiero esto’. Cuando encuentro la inspiración en obras literarias soy fiel al momento de decir ‘esto es lo que yo quería’. Pero la novela queda siempre relegada al término de fuente. Yo soy fiel al cine, no a la literatura”
[11].

Esta opción de Arturo Ripstein, cineasta mexicano que ha llevado al cine algunas obras de García Márquez como
El coronel no tiene quien le escriba, resume la idea general que queremos expresar: que el cineasta, con sus propias metáforas, con sus propias comprensiones y dimensiones del lenguaje que domina debe trasladar a su propio vertedero lo hallado en otro lenguaje que le es ajeno a él. Que debe traicionar si es necesario, para los fines de su arte, la literatura. Claro que en esa aventura debe tener claro que en esa distorsión del material escrito corre el riesgo de que el producto sea irreconocible; pero todo en aras a una meta superior: hallar su propia expresividad, superarse a él mismo y superar la cárcel que le supone apoyarse en la realidad verbal. En el trayecto va a encontrar que escritores de la talla de Borges, Cortazar, Graham Greene y tantos otros que en su momento no se hallaron satisfechos con las películas basadas en su obra, porque han suprimido, “mutilado”, añadido, en imágenes lo que en la ficción escrita no existía, comprenderán su modesto acto de cortar escenas, modificar personajes, montar nuevas situaciones por una razón simple: la independencia que ellos mismos se infligen como creadores para interpretar con sus propias herramientas la realidad que los excede. ¿No es cierto acaso que el creador de realidades ficticias en la literatura transforma la “realidad-real” para sus propios fines y que los personajes que concibió sobre el papel no son idénticos a los inspirados de carne y hueso, que la inverosimilitud salta a la vista? ¿Y por qué no puede ser este curso de línea el mismo para los cineastas?
“Oponer la fidelidad al texto y la fidelidad al espíritu me parece falsear los datos del problema de la adaptación, si es que lo hay.

No hay ninguna regla posible, cada caso es particular. Todos los golpes están permitidos excepto los bajos; en otras palabras, la traición del texto o del espíritu es tolerable si el cineasta se interesa por una u otra cosa y si ha conseguido hacer:
a) Lo mismo
b) Lo mismo, pero mejor;
c) Otra cosa mejor.
Son inadmisibles, la insipidez, el empequeñecimiento y ‘edulcorar’ el producto”
[12].
Lo que en el fondo le perturba a François Truffaut en este artículo, "La adaptación literaria en el cine", es que los guionistas franceses Aurenche y Bost se tomen licencias para modificar el texto y el espíritu de la obra literaria. No pocas razones lo asisten. Estos dos afamados adaptadores, si nos ceñimos a lo testimoniado por el cineasta, se dedicaron, mientras pudieron o los dejaron, a transformar la esencia de la obra narrativa en algo que debía de ajustarse al gusto común de la gente y asegurar así la acogida comercial de las películas puestas en sus manos. Truffaut llamó impropiamente a esto éxito, pero en realidad quiso decir exitismo. Porque tanto Aurenche como Bost en su tarea de cambiar diálogos, frases, de una novela en un guión, no para efectuar una labor de trasvase, sino para sustituirlos, en muchos de los casos, con escenas que, como bien señala el director de Los cuatrocientos golpes, disonaban en la pantalla por ridículas, lo que hacían era un embuste. Pero lo que más le irritaba a Truffaut era el hecho de que sean guionistas como ellos los que, inmiscuyéndose en la actividad del director, puedan dar las pautas de cómo debían hacerse los encuadres. Eso para él era inaceptable, una usurpación de sus funciones. Por eso escribe: “El único tipo de adaptación válida es la adaptación del director, es decir, la que se basa en la reconversión de ideas literarias en términos de puesta en escena”. Es que para este cineasta, el director no debía claudicar en su oficio porque para él el éxito de una película está asociado a la personalidad del realizador. La trampa en el caso de los guionistas franceses en mención –que llevaron a cabo el procedimiento llamado por ellos de “equivalencia”–, es que éstos se van al otro extremo cuando se trata de aplicar el concepto “traicionar” el texto. “Traicionar” el texto para los fines estéticos o de lenguaje del cineasta es aceptable; pero “traicionar” el texto para convertirlo en un monigote de lo que fue, es una tergiversación del sentido original que se le confirió. Por eso Truffaut, con buen criterio, no censura la traición de la obra literaria por acción del director cinematográfico, a quien cree capaz con su propia sintaxis hacer una obra de arte equiparable a su símil literario o por lo menos respetarlo, sino censura las conductas burdas, marcadas al decir de él “por la profanación y la blasfemia”. Y nosotros estamos de acuerdo con él.
“Al cine –dice Jarnés– le basta con la historia externa. Podremos ver gesticular, no razonar, en la pantalla. El más inteligente –‘Charlot’– expresará emociones sencillas, fáciles, menudas: la genialidad del cine va por otro camino. El cinema tiene que contentarse con recoger espigas sentimentales, plásticas, simbólicas, alusivas... La gran cosecha del cerebro humano quedará siempre en los graneros del arte de escribir
[13]”.

En esta cita de Jarnés podemos ver que al principio no le quedó a la literatura sino negarle status al cine, restarle personalidad, eliminar sus posibilidades, minimizar su alcance. El cine, vislumbró, podía quitarle auditorio, robarle público, entonces la estrategia fue rebajarlo, quitarle prestancia. Y si alguna se le otorgaba era porque la genialidad de Charlot era difícil de negar, pero sólo era una pequeña concesión, eso sí limitada, a la esfera de la actuación y no a sus posibilidades expresivas, estéticas o artísticas, que consideraban un patrimonio exclusivo del arte de escribir, el cual podía transferir las emociones humanas con mayor exactitud y rigurosidad por obra y gracia del poder de la palabra. El fotograma, mudo, mímico y en movimiento, difícilmente desplazaría al libro en sus funciones de conductora de la psiquis humana. Con el tiempo, la literatura tuvo que acostumbrarse que el cine podía ser una ingrata compañía. Tuvo que aceptar que “saqueara” de sus linderos elementos que estructuraban su arquitectura. El montaje en paralelo, tomado de su patrimonio, fue la primera llamada de alerta. Jarnés no lo pudo prever. Acoderado en el castillo de las palabras, en la poesía de la prosa, no pudo proyectar el desarrollo de éste a nivel de lenguaje; y si lo hubiera hecho, tal vez, lo hubiera negado. Quizás lo hubiera considerado sacrílego, una ofensa de un arte menor a un arte mayor. Porque para Jarnés, ilustre representante de un modo de pensar de aquel entonces, el cine debía quedar relegado al mero papel de reproductor de imágenes risueñas como las de Charlot. En todo caso, para no ser tan tiranos con él, simplemente hay que ubicar sus expresiones en el contexto de una época en que se veía lejana la posibilidad de que el cine alcanzara la categoría de séptimo arte. Pero la cita es buena para analizar sus alcances, nos permite desbrozarla y ver que en un inicio las relaciones entre la literatura y el cine no fueron siempre buenas, que estuvieron llenas de un sentimiento de recelo, de extraña competencia, de invasión en la privacidad del otro. La buena vecindad no fue admisible, aceptarla era un síntoma de debilidad, sino de capitulación. La colisión se tornó, pues, inevitable. La primera por defender su tradición y la segunda por demostrar que podía ser también una forma de expresión artística tan válida como la primera.

“El cinema figura entre los principales modelos que inspiraron a los escritores de los años veinte en su empeño por renovar la novela y rechazar sus formas de expresión tradicionales. La incorporación en la novela de las modalidades cinematográficas del relato es el aspecto de la novela de vanguardia que, junto con el uso de la metáfora y la autorreferencia, ha sido analizado con mayor atención estos últimos años. En sus publicaciones recientes, Víctor Fuentes, C.B. Morris, Domingo Ródenas y José Manuel del Pino han estudiado la incorporación en la nueva novela de las técnicas del montaje fílmico, del juego de planos y del ritmo, de los procedimientos de aproximación visual con los cambios de enfoques, de iluminación, etc., demostrando cómo la adopción de lo que Antonio Espina llamó en su tiempo ‘la cinegrafía’ había contribuido a renovar la estrategia y la escritura de la narración”
[14].
Al cine por esas fechas, los años veinte, ya no se le podía encasillar como mero dispensador de imágenes. Ya había superado la mayoría de edad y tenido la suficiente astucia para incorporar formas expresivas provenientes de otras artes como el teatro. El cine ahora ya se podía dar el lujo de enseñar a “escribir” a los literatos, de quienes había saqueado el arte de la narración en su aspecto técnico.

El cine, que ya había entrado a disputar el favor del público, devolvía lo aprendido a sus maestros. Obligaba a una reingeniería mental a los escritores de la vanguardia española. Los forzaba a remover sus formas arcaicas de escribir o, de lo contrario, aceptar la extinción de la retina del lector. Su contribución fue, pues, significativa. Brigitte Magnien, al evocar estos hechos en su ensayo, El cine en la novela de vanguardia (1923-1936), versado mayormente en la impregnación de temas del cine en la novela –con lo cual, de manera indirecta, trata de filtrar cierta supremacía del cine sobre la literatura–, no hace sino hacernos ver que lo que ha ocurrido aquí es una especie de sincretismo donde la metáfora visual se da la mano con el arte literario. La literatura ya no podía defender sus reductos, anquilosada en formas de escritura decimonónicas, debió renovarse. Pero, ¿a quién miró para ello? Al cine, el cual le recordó de nuevo la eficacia de las acciones en paralelo que Griffith había utilizado con espléndido aplomo. Entonces sucedió lo que en la antropología se estudia como reciprocidad, don, un retorno de lo entregado a sus antiguos dadores. De esta forma se confirmaría lo que Carmen Peña-Ardid había deslizado como una hipótesis: “... si el cine tomó de la literatura del XIX determinados procedimientos narrativos, ¿no cabría pensar que su influencia sobre la literatura se limitaría a la simple ‘devolución’ de lo que aquélla le prestó inicialmente?”
[15]. Cabe pensar que sí.
“Cuando se anuncia una película como adaptación de una novela o un drama, resulta difícil negarse a la tentación de establecer un juicio comparativo entre ambas producciones y de medir la cinematografía con el criterio de la literaria. Nada más falso, sin embargo, que este punto de vista. La novela o la pieza teatral adaptada sirve de base a la película en la misma forma y con el mismo alcance que podría haberle servido un argumento inventado ex profeso, una leyenda popular, un acontecimiento extraído de la Historia o un suceso recogido de un relato periodístico”
[16].

Así opina Francisco Ayala en
El escritor y el cine. Sin embargo, cuando se contempla películas como
El conde de Montecristo (en la versión que tuvo como protagonista al actor Jim Caviezel, el mismo de
La pasión de Cristo de Mel Gibson) uno no puede dejar de pensar en la versión anterior que tuvo a Richard Chamberlain encarnando a Edmundo Dantes. El Dantes de Chamberlain, sobrio, severo, adusto, contrasta con el personificado por Caviezel, distendido, disipado, por ratos distraído. He allí la primera diferencia entre ambas versiones, a nivel actoral. Porque este Edmundo Dantes, disfrazado con una capa fantasmagórica en su primera presentación pública como Montecristo (sólo interrumpida por la espectacularidad de un globo aerostático), disuelve el aire de misterio que el otro, interpretado por Chamberlain, imprime a su actuación. La impresión es válida. Necesitamos saber cuál de las dos perfomances satisface nuestra sensibilidad visual. La segunda está referida a los cambios en relación a la historia original. En la novela, Edmundo Dantes no tiene hijos con su amada; en esta nueva versión cinematográfica se le endilga uno (resulta que el vástago de Mercedes con Fernando Montego, no era de éste sino de Montecristo cuando era Edmundo). (En la anterior, el apego escrupuloso a la historia trazada por Dumas no fue impedimento para que el director realizara una película que tuviera la misma fuerza que la obra literaria). Las modificaciones afectan al lector del texto literario; lo obligan a rediseñar la película en su imaginario. Ahora éste tiene que aceptar que Montecristo tenga un esclavo a su cargo y que se haga amigo, luego de un fingido rescate (que a la postre resultó arreglado), del hijo de su antigua amada, quien resultó al final siendo hijo suyo también. Eso sí, se respeta el amor entre Dantes y Mercedes y se le da un aire melodramático que concluye en un happy end (variando la conclusión de la novela que sentencia una separación entre ambos) con ella, su hijo y él abrazados mirando el horizonte, luego de comprar el Castillo de If, centro de sus desgracias. Dos “traiciones” hemos, pues, presenciado: al texto y al espíritu de la novela. Pero ¿por qué esa sensación de falsificación? ¿Por qué concurre en todo momento a nuestra mente el original literario? Porque la comparación se tornaba ineludible, incluso necesaria para validar la puesta en escena. Para que el realizador hubiera tenido éxito, el lector del texto fílmico debió haber tenido una total ignorancia del símil literario (incluso de la anterior versión cinematográfica que la precede). Así se hubiera anulado el cotejo de información en forma de cruz, tanto de la antigua versión fílmica como de la novela que la sostiene, llenando la película con sus propios significados y significantes. Por último, ¿en qué concluye este ejercicio? En que por más que se apele al hecho racional de que la literatura y el cine respondan a sus respectivos medios de expresión artísticos, el espectador, en la oscuridad de la sala (a menos que la grandiosidad de lo que está viendo se lo haga olvidar), confronta al lector del texto literario y al lector del texto fílmico, quienes entran en diálogo y discusión, mientras por la pantalla discurren acciones y escenarios removiendo los recuerdos y emociones que alguna vez le brindó la obra literaria.

“Estoy impresionado con el filme. Rob (Marshall) ha hecho una película diferente del libro. Tenía dos horas para resumir la historia y lo ha hecho muy bien. A través de su trabajo he redescubierto a mis personajes, porque ha reelaborado la historia y el resultado es increíble. Ya la he visto tres veces. Cada escena captura el libro. Todo está allí de alguna manera, cada momento de la vida de Sayuri
[17]”.
El escritor Arthur Golden no sólo celebra que el director de la película inspirada en su novela,
Memorias de una geisha, lo haya hecho redescubrir a sus personajes sino que ve con asombro que éste ha hecho una buena labor de condensación. Es decir, el trasvase de la materia verbal al envase fílmico ha capturado el espíritu de la obra literaria. Esto ha provocado en Golden una sensación de satisfacción, cosa extraña en los escritores que ven traspuesta su obra al cine. Mérito también del guionista que ha tenido la suficiente destreza y ojo para seleccionar los elementos y escenas representativas de la novela para la puesta en escena. “Discutimos los cambios que se hicieron –explica Golden–. Pero entendí desde el primer momento que lo que resulta bien en un libro no necesariamente funciona en la pantalla. Los cambios se hacen para dar más fuerza a la película. No son cambios que afectan el espíritu de la historia”. Actitud sensata que recuerda –pero en otra polaridad de situaciones– la vivida por Graham Greene con
El tercer hombre. Como se sabe, Greene tuvo que aceptar las alteraciones que hizo Carol Reed al final de la película. Al principio se resistió, pero luego aceptó que las modificaciones hechas por el director eran las más adecuadas. Escribió Greene:
“Una de las escasas disputas importantes que tuvimos con Carol Reed y yo fue acerca del final, y él tenía toda la razón. Mi opinión era que una película de corte ameno como ésta no podía soportar el peso de un final desgraciado. Reed pensaba que mi final –que era indeterminado, sin que hablara una palabra– podía resultarle al público, que acababa de ver la muerte y entierro de Harry, desagradablemente cínico. Me convenció sólo a medias; temía que poca gente iba a aguantar en sus butacas el largo paseo de la muchacha desde la tumba y que el resto de los espectadores abandonaría el cine pensando que ese final era tan convencional como el mío. Yo no sabía hasta dónde era capaz de llegar la maestría de Reed...
[18]”.
Que visto de otro modo es un reconocimiento del escritor al cineasta. Greene entendió que las metáforas literarias pueden funcionar bien en la mente del lector, pero que éstas mismas traspuestas al film exigen otro tipo de tratamiento para que surtan un efecto similar en la mente del espectador. Pero volviendo a Golden; hay otras cosas más en sus apreciaciones. De sus líneas se puede deducir que Rob Marshall ha hecho uso de su propia estética, de su propio arte para, sin negar a Golden, reinterpretar la obra literaria y elaborar un texto fílmico en el que se pueda reconocer su huella. Una manera muy singular de decir: “la novela es de Arthur, pero la película es mía”. Una forma adecuada de encarar las relaciones entre cine y literatura.
¿En qué momento una obra literaria deja de ser la materia ficticia que es y se convierte en el espejo de imágenes que se ve en la pantalla? ¿Dónde se inicia el proceso? En el guión. En el guión, el torrente verbal calibrado por el literato es mondado –diríase condensado– por el guionista, que planea los diálogos en función de imágenes. Este es el primer paso, no siempre respetado, pues, en el siguiente, el director, haciendo uso de sus atribuciones puede tomarse la potestad, de modificar, trastocar, lo que el anterior hizo en un inicio. En ese momento, “el escritor de imágenes”, como podríamos llamar así al realizador, puede, como Hitchcock, tomar como pretexto la obra literaria y, de acuerdo a sus propias exigencias, convertirla en un producto visual, muy alejado, tal vez, de la idea original. El guión, entonces, sirve de base, soporte, para la creación del futuro texto fílmico. Y es en ese aparente divorcio entre el literato y el director de una película que la adaptación encuentra el terreno fértil para fructificar. Porque, hay que recordarlo de nuevo: mientras el escritor cavila con las palabras, el director de cine piensa en imágenes. Andreu Martín, novelista español de best sellers y guionista de comics, a cuyo testimonio echamos mano ante la falta de otros mejores, por otra parte confiesa:

“Diría que, cuando se pasa una obra literaria al cine hay que cambiar mucho para conseguir que cambie demasiado. Esto no es una ley: es una suposición. Martin Ritt hizo una adaptación muy fiel de
El Espía que surgió del frío y la película era excelente, pero, en fin, hoy estamos tratando de variaciones que sufre la obra escrita al ser llevada a la pantalla y la verdad es que siempre me he encontrado más con el trastorno de los cambios que con la calma del respeto a la idea original
[19]”.
Martín toca otro punto importante en el proceso de adaptación: la resistencia del escritor para ver modificada su obra. Eso ocurre porque –como afirmaba Graham Greene– el escritor considera que, en cuanto al tema, lo que ha expresado es lo último que se puede hacer por él. Pero independientemente de esto, y volviendo a la idea inicial, ¿qué pasa exactamente en el proceso de trasvase de un arte –literario– al otro –cinematográfico–? Pensamos que hay un proceso de ganancia y perdida. Que muchas metáforas literarias son suprimidas, otras relevadas, otras imposibles de trasladar por lo cual son dejadas a un lado, dando cuenta este hecho de la autonomía de la literatura como arte. Que por la mente del guionista los fogonazos visuales, las primeras impresiones de lo que puede ser el film, asechan, alimentados por la obra literaria, las cuales a su vez sufrirán, ya en la mente del director, otra transformación tal como ocurre en los procesos químicos donde muchos elementos son reconvertidos, eliminados o purificados.. Que mucha materia verbal es convertida en metáfora visual, dependiendo del gusto y la estética del cineasta; y otra irreductiblemente desechada como residuo. La puesta en escena es el punto culminante en este proceso de metamórfosis, en el cual el producto nuevo puede adquirir un tono de fidelidad o infidelidad respecto al texto literario del cual ha sido trasvasado. (Aunque trasvasar no sea la palabra exacta a utilizar por algunos que ponen en tela de juicio que se pueda “trasvasar”, como el liquido elemento, un arte al otro). Al final de esto todavía resta el juicio del espectador, quien expresará con su gusto o disgusto lo que le muestre la pantalla.
Freddy Molina Casusol
[1] Ver
Borges en/y/sobre cine, Edgar Cozarinsky, Editorial Fundamentos, 1981, p.47.
[2] Ver
El cine y la obra literaria, Pío Baldelli, Buenos Aires, Editorial Galerna, 1970, p. 9.
[3] Ver
¿Qué es el cine?, André Bazin, Madrid, Ediciones Rialp S.A., 1966, pp. 176-177.
[4] Ver
Borges en/y/sobre cine, Edgar Cozarinsky, p.71.
[5] Ver
De la literatura al cine, José Luis Sánchez Noriega, Paidós, 2000, pp. 55-56.
[6] Ver “El origen de mis historias es el cine” (reportaje a García Márquez), Humberto Ríos y Adolfo García, en
Sí, Lima, 23 de febrero de 1987, p. 69.
[7] Ver “El enigma del cine”, Armando Robles Godoy, en
Lima Kurier, No. 71, 1987, p. 10.
[8] Ver “Mario Vargas Llosa habla de cine” (entrevista), Isaac León Frías y Juan Bullita (con la colaboración de Mario Molina y J.G. Guevara Torres), en
Hablemos de cine, No. 52, 1970, p. 32.
[9] Ver
Literatura y cine, Carmen Peña-Ardid, Madrid, Ediciones Cátedra, S.A, 1999, pp. 71-76.
[10] Ibíd., pp. 137-138.
[11] “Soy fiel al cine, no a la literatura” (entrevista al cineasta Arturo Ripstein), Pablo Gámez, en El Dominical, suplemento de
El Comercio, No. 54, 23 de enero del 2000, p. 9.
[12] Ver
El placer de la mirada, François Truffaut, Ediciones Paidós, 1999, p. 272.
[13] Ver
Cita de ensueños, Benjamín Jarnés, Madrid, Ediciones del Centro, 1974. Cit. Lough, en Jarnés y el cine, Francis Lough, en
Vanguardia Española e Intermedialidad. Artes escénicas, cine y radio, Mechthild Albert (ed.), Iberoamericana-Vervuert, 2005, p. 416.
[14] Ver “El cine en la novela de vanguardia (1923-1936)”, Briggite Magnien, en
Vanguardia Española e Intermedialidad. Artes escénicas, cine y radio, Albert Mechthild, edit., p. 441.
[15] Ver
Literatura y cine, Carmen Peña-Ardid, p. 109.
[16] Ver
El escritor y el cine, Francisco Ayala, Ediciones Cátedra, Signo e Imagen, 1996, p. 89.
[17] Ver “He redescubierto a mis personajes” (Entrevista a Arthur Golden), Alberto Servat, en
El Comercio, 4 de febrero del 2006, c7.
[18] Ver
El tercer hombre, Graham Greene, Biblioteca de El Sol, Banco Bilbao Vizcaya, s/f, p. 11).
[19] Ver “Cine y literatura (Cómo un escritor ve cambiada su obra en guión), Andreu Martín”, en
Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas, Gemma Pujals y Celia Romea, comp., Barcelona, I.C.E. - Horsori, 2001, p. 39.
Crédito de las fotos:
http://www.literaterra.com/jorge_luis_borges/Images/jorge_luis_borges_en_texas_1962.jpg
http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2009/05/08/1241815707_0.jpg
http://www.rodandocine.com/wp-content/uploads/2007/09/literatura-en-el-cine.jpg
http://www.dianayjade.com/images/movies/OdiseaLa.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_fLxAX4CPEFY/SLWiHNjHPmI/AAAAAAAAElE/FklpzEQpLag/s400/vargas_llosa_joven.jpg http://www.hwv24.de/obenauer_ebay_bilder/Charlie_Chaplin.jpg
http://common.cinemachicago.org/resources/images/products/festival_posters/Francois_Truffaut.jpg
http://www.cine25.com/img/public/1/264/264_3_537.jpg
http://www.cartelmania.com/film3979.htm
Citado
por los
periodistas Pastora Campos y Ernesto Flomenbaum, quienes reproducen parte de nuestro
ensayo "CINE Y LITERATURA: ¿Fidelidad o infidelidad en la adaptación
cinematográfica?" para su nota "Arte y cine: Homenaje a Jorge Amado
(1912-2001)", publicada en el diario del 27 Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata el 24 de noviembre del 2012
http://diariodelfestival.com.ar/wp-content/uploads/2012/11/Diario-Festival-MDP-2012-S%C3%A1bado-24_web.pdf
 ARRANCÓ
mal. Recordó el mal inicio de La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa –que
Ribeyro criticó en alguna parte–. Debió empezar por: “Lo supo cuando abrió las
persianas y observó la calle Colón empapada por esa mezquina lluvia que
anunciaba su primer invierno” y no por: “Esta era la última noche que Diana
Frenzy....”. Paul Alonso, el autor de la novela corta El primer invierno de
Diana Frenzy tiene recursos interesantes, como el uso del monologo interior
–que utiliza al final para construir la personalidad de Hormigón, uno de los
personajes de su ficción– y los flash backs para ocasionar contrapuntos en la
trama. Sin embargo, el relato que en algunos momentos gana interés con una
prosa fácil y entretenida, pierde consistencia al incluirse el narrador como protagonista.
Pero no la pierde por la inclusión en sí, sino por el tratamiento que hace el
escritor. Alonso, posiblemente, quiso hacer lo que Bryce Echenique y Vargas
Llosa han hecho en alguna de sus obras: convertirse en personajes de sus
propias ficciones. Es decir, verse reflejado en dos espejos que repiten al
infinito sus imágenes. Esto no es logrado por Alonso, la presentación que hace
de Paul –que es la de él mismo– y de la historia que está escribiendo no pasa
de ser una propaganda barata de sí mismo. Quizás en su mente estuvo lo hecho
por Vargas Llosa en Historia de Mayta, la del novelista que se desdobla al
mismo tiempo para ser personaje y protagonista de la ficción con el propósito
de discutir el hecho de la creación literaria. Alonso, a pesar de su empeño, no
logra esa perfomance, ni siquiera la raspa. Ahora, su novela es interesante,
por otra parte, porque complementa la imagen de la ciudad que dio Rilo en su
Contraeltrafico, con la diferencia de que una se desarrolla en el jirón Quilca
y la otra en las discotecas y bares de Barranco (Curiosamente ambos relatos
tienen un punto en común: en los dos a las mujeres les gustan los hombres que
las traten mal en un inicio). Otro punto a favor de Alonso es el uso del
elemento sorpresa. Esto ocurre cuando el lector intempestivamente descubre que
Diana Frenzy, una muchacha que oficiaba de traductora en un Instituto, era en
realidad Daniel, un joven que años atrás había embarazado a Carmela, cuya hija
fue asesinada por Pablo, incitado por Paul, su amigo de la universidad, con el
frívolo argumento de utilizar esta muerte para dar un buen fin a la historia
que estaba escribiendo, pues resultaba que era escritor. Esto último recuerda
filmes como La ficción del crimen (2006), una película que narra los propósitos
retorcidos de un joven escritor para hacerse famoso aprovechando la muerte de
su novia, que el mismo provocó. Es decir, como en esta película, Alonso ha
apelado la fórmula del exitismo, la cual de una manera u otra nos informa de
cierta ausencia de imaginación para trasladar a la ficción historias
originales. Por último, hay que reconocer la preocupación del escritor por
darle redondez a su historia. Hay la intención de darle circularidad a la trama
y de completar la resolución de los enigmas que paso a paso plantea la novela,
las cuales se pueden apreciar, por ejemplo, en el caso de Gunter, un enano
metido a director de películas porno y exterminador solapado de gatos del
barrio donde vive ¿El propósito? Culminar su obra artística: una serie de
catorce cuadros tratados con piel de felino. En suma, Paul Alonso, haciendo uso
de un discurso narrativo facilista, el cual que puede lindar con lo no mejor
logrado por Bayly, ha escrito una novela con ciertas virtudes –lastimosamente,
el tema detectivesco, encarnado en el personaje de Teo Mayer, no termina de
convencer–, que puede ser que sea atractiva para pasar el rato, pero no para
mantenerse en el horizonte perpetuo de la literatura nacional.
ARRANCÓ
mal. Recordó el mal inicio de La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa –que
Ribeyro criticó en alguna parte–. Debió empezar por: “Lo supo cuando abrió las
persianas y observó la calle Colón empapada por esa mezquina lluvia que
anunciaba su primer invierno” y no por: “Esta era la última noche que Diana
Frenzy....”. Paul Alonso, el autor de la novela corta El primer invierno de
Diana Frenzy tiene recursos interesantes, como el uso del monologo interior
–que utiliza al final para construir la personalidad de Hormigón, uno de los
personajes de su ficción– y los flash backs para ocasionar contrapuntos en la
trama. Sin embargo, el relato que en algunos momentos gana interés con una
prosa fácil y entretenida, pierde consistencia al incluirse el narrador como protagonista.
Pero no la pierde por la inclusión en sí, sino por el tratamiento que hace el
escritor. Alonso, posiblemente, quiso hacer lo que Bryce Echenique y Vargas
Llosa han hecho en alguna de sus obras: convertirse en personajes de sus
propias ficciones. Es decir, verse reflejado en dos espejos que repiten al
infinito sus imágenes. Esto no es logrado por Alonso, la presentación que hace
de Paul –que es la de él mismo– y de la historia que está escribiendo no pasa
de ser una propaganda barata de sí mismo. Quizás en su mente estuvo lo hecho
por Vargas Llosa en Historia de Mayta, la del novelista que se desdobla al
mismo tiempo para ser personaje y protagonista de la ficción con el propósito
de discutir el hecho de la creación literaria. Alonso, a pesar de su empeño, no
logra esa perfomance, ni siquiera la raspa. Ahora, su novela es interesante,
por otra parte, porque complementa la imagen de la ciudad que dio Rilo en su
Contraeltrafico, con la diferencia de que una se desarrolla en el jirón Quilca
y la otra en las discotecas y bares de Barranco (Curiosamente ambos relatos
tienen un punto en común: en los dos a las mujeres les gustan los hombres que
las traten mal en un inicio). Otro punto a favor de Alonso es el uso del
elemento sorpresa. Esto ocurre cuando el lector intempestivamente descubre que
Diana Frenzy, una muchacha que oficiaba de traductora en un Instituto, era en
realidad Daniel, un joven que años atrás había embarazado a Carmela, cuya hija
fue asesinada por Pablo, incitado por Paul, su amigo de la universidad, con el
frívolo argumento de utilizar esta muerte para dar un buen fin a la historia
que estaba escribiendo, pues resultaba que era escritor. Esto último recuerda
filmes como La ficción del crimen (2006), una película que narra los propósitos
retorcidos de un joven escritor para hacerse famoso aprovechando la muerte de
su novia, que el mismo provocó. Es decir, como en esta película, Alonso ha
apelado la fórmula del exitismo, la cual de una manera u otra nos informa de
cierta ausencia de imaginación para trasladar a la ficción historias
originales. Por último, hay que reconocer la preocupación del escritor por
darle redondez a su historia. Hay la intención de darle circularidad a la trama
y de completar la resolución de los enigmas que paso a paso plantea la novela,
las cuales se pueden apreciar, por ejemplo, en el caso de Gunter, un enano
metido a director de películas porno y exterminador solapado de gatos del
barrio donde vive ¿El propósito? Culminar su obra artística: una serie de
catorce cuadros tratados con piel de felino. En suma, Paul Alonso, haciendo uso
de un discurso narrativo facilista, el cual que puede lindar con lo no mejor
logrado por Bayly, ha escrito una novela con ciertas virtudes –lastimosamente,
el tema detectivesco, encarnado en el personaje de Teo Mayer, no termina de
convencer–, que puede ser que sea atractiva para pasar el rato, pero no para
mantenerse en el horizonte perpetuo de la literatura nacional.