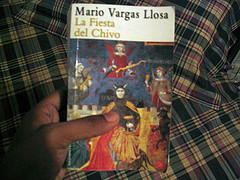martes, 30 de agosto de 2016
ARGUEDAS, UNA RIÑA PERIODÍSTICA Y UN LIBRO
viernes, 12 de agosto de 2016
UNA NOVELA QUE NO ES NOVELA, PAÍS SIN NOMBRE

PODRÍA decirse que son un
tipo de memorias al estilo de Bayly –en Yo amo a mi mami–: camufladas y con los
nombres de los personajes reales cambiados para pasar, en apariencia,
inadvertido. Pudo haber alcanzado su autor, Rosas Ribeyro, las cimas de un
Bryce, quien hizo en Un mundo para Julius una exquisita disección de su clase
social haciendo alarde de un manejo delicado del idioma. Pero Rosas Ribeyro
prefirió la sima, y fiel a sus demonios, se encargó de ajusticiar partes de su
novela que no es novela, País sin nombre, asestándole una buena dosis de
coprolalia a las más de quinientas páginas que dan grosor a este su (a)salto en
la narrativa peruana.
Desde el título, por otro
lado, se percibe el ánimo de venganza. Javier Rosales –que no es sino Rosas
Ribeyro– cuenta su vida en Lima y París, y en todos los lugares donde tuvo la
fortuna de caer, hace un ajuste de cuentas con el país que parece no merecerlo
y con todos los seres que cruzaron su existencia. Por sus páginas aparecen
apristas, trotskistas, la izquierda cultural y política, teniendo como
trasfondo el gobierno de Velasco. Y todos ellos, sin excepción, aparecen como
inconsecuentes y embusteros, hasta el punto que uno puede llegar a pensar que el
único dechado de pureza es Rosales, esto es, el alter ego de Rosas Ribeyro, que
es él mismo.
En el tema de las memorias
todavía sigue siendo invencible Vargas Llosa –El pez en el agua– y Alfredo
Bryce con sus Antimemorias. Rosas Ribeyro –o Rosales– teniendo momentos
significativamente altos en sus recuerdos, se ufana en estropearlos con frases
o pensamientos que causan repulsa. Henry Miller, que también vivió en París, se
las ingenió muy bien para retratar la miseria en que vivía, pero hizo un arte
de la basura que le cupo tocar. Rosas Ribeyro, en cambio, muchas veces se hunde
en la catarsis de un rockero subte. Tal vez esa explosión de abyecciones se la
han aplaudido la miríada de seguidores que debe tener alrededor del jirón
Quilca, pero, hay que decírselo, tendrán muy poca cabida cuando se haga un
balance desapasionado de la literatura peruana de las últimas décadas. Ya
tuvimos bastante con el peor Bayly –El canalla sentimental–, para tener dos.
De cualquiera manera, País
sin nombre, es un libro que merece leerse. Un poco por la curiosidad, para
reconocer entre sus páginas a Mirko Lauer, Armando Villanueva del Campo, Javier
Heraud o Winston Orrillo; y otro tanto como un balance y liquidación –no al
estilo de Luis Alberto Sánchez– de una época marcada por la Revolución cubana,
las ilusiones traicionadas del cambio social, las fracturas ideológicas de la
izquierda peruana y los desencuentros en los círculos culturales, a través de
un personaje, Javier Rosales, cuya vida como deportado por el gobierno militar
de Velasco, no es sino la de un joven peruano lastrado por el anarquismo y el
descontento personal, que décadas después vuelca en un torrente de palabras
para expresar el sinsabor vivido. Para eso hay que leerla, por curiosidad, y
para tener una idea de cómo era el ambiente de cierta época, nada más. Luego de
eso, como diría Borges con autoridad, salvo alguna opinión contraria, queda el
olvido.
Freddy Molina Casusol
Lima, 12 de agosto de 2016
LA GRAN USURPACIÓN
ME CAÍA muy mal Omar Chehade, exvicepresidente de Humala, pensaba que era un traidor por salir a atacar al expresidente y a su mujer, la señ...

-
Quien nos la vendió se definió a sí mismo como marxista-leninista-maoísta-pensamiento gonzalo. Un título que aun ahora resulta peligroso uti...
-
UNO Durante estos días he tenido oportunidad de leer los dos, y hasta casi tres, primeros capítulos de “La Fiesta del Chivo” y mi primera ...