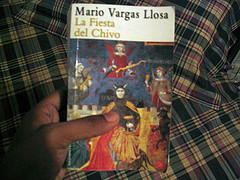|
| EN EL CENTRO: Mirando a César Lévano. Foto: Ernesto Jiménez |
Por:
Freddy Molina Casusol
LOS OCHENTA en San Marcos estuvieron divididos en dos
períodos: del 80 al 85 (año en que yo ingresé) y del 86 al 89. Del primer
período no puedo decir mucho porque no lo viví; lo que sí puedo decir es que
hubo, según algunos estudiantes de la época, intensa actividad política y
cultural, en especial en el patio de Letras que recibía grupos de música y
teatro o, en su defecto, recitales de poesía, eventos que le daban mucho color
y vida a la Facultad. A esos años corresponden esas fotos que de cuando en cuando
aparecen por allí para dar cuenta que Javier Diez Canseco tuvo, alguna vez,
tribuna para hablar en nombre de IU en San Marcos. Lo que vivimos nosotros
fueron rezagos de esos tiempos. Del segundo período puedo decir que fue el
momento más difícil para la universidad. Sendero hacía actividad abierta dentro
de ella. Tan es así que el vicepresidente de la República, Luis Alberto
Sánchez, decía que la universidad era una mata de Sendero, lo cual, viniendo de
él, sonaba a una amenaza de intervención –la cual se concretó en febrero del
87–.
Si el 80 fue el inicio de la guerra
popular, el 86 fue el inicio de la escalada de violencia senderista en
diferentes partes del país. El 18 de junio de ese año, los presos de Sendero se
amotinaron en tres penales de la capital –El Frontón, Lurigancho y Santa
Bárbara–. Las noticias de la rebelión de los presos senderistas llegaron a San
Marcos. Y la verdad, aunque ahora muchos lo quieran negar, era que los querían
ver varios metros bajo tierra. Todavía estaba en la memoria de la gente el
atentado contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo García
Rada, el año anterior –le metieron un balazo en la cabeza–.
 |
| Libro de la época denunciando lo ocurrido en los penales |
Cuando llegó al patio de Letras la
información del bombardeo del penal El Frontón –que nos parecía escuchar a la
distancia–, recuerdo haber escuchado por lo menos a uno decir: “Que los maten”
(Hubo 248 ejecuciones extrajudiciales, hecho que provocó que el escritor Mario
Vargas Llosa dirigiera una carta abierta a Alan García con el título de “Una
montaña de cadáveres”). Ese mismo día o al día siguiente, una columna de
Sendero, haciendo vivas a las “luminosas trincheras de lucha”, la guerra
popular y al “Día de la heroicidad” –nombre con el que bautizaron ese día para
recordar a sus compañeros muertos en los penales–, subía por la rampa de la
Facultad que conducía a Educación y Psicología. Era impresionante, la columna
senderista se desplazaba como una serpiente piso por piso; no terminaba aún de
bajar y la cabeza ya se enroscaba con la cola.
 |
| Caretas (1987) |
No fue la única vez. En 1987, por el Día de la heroicidad, creo, Sendero desplegó a lo ancho y largo de la pared lateral del edificio de Administración, colindante con el Bosquecito de Letras, una inmensa bandera con sus colores, el rojo de fondo y el dorado con la hoz y el martillo. Al pie de la bandera había un estrado. Esa vez habían organizado un acto cultural y, con esos faroles direccionando la luz, el resplandor de esa bandera se veía con más intensidad en la oscuridad de la noche. Alguno de sus militantes había ordenado a los trabajadores que apaguen las luces de la Ciudad y toda ella quedó en tinieblas. Desde la Facultad, en penumbras, muchos nos guiamos a tientas por las escaleras para alcanzar el tercer piso de Psicología y contemplar el espectáculo. Era imponente. Pensamos que en cualquier momento iba a entrar la policía o las Fuerzas Armadas para interrumpirlo, pero no pasó nada. A los pocos días, la revista Caretas publicó en su portada "Show terruco en el proscenio de San Marcos".
 |
| SAN MARCOS da a conocer su posición frente a intervención |
En el análisis de Sendero no cabía la
posibilidad de que el gobierno ingresara a los recintos universitarios donde
parte de su militancia se encontraba infiltrada. Lo que esperaba es que el
gobierno se mantuviera inerte, temeroso de las protestas que le caerían encima
en caso que la policía o el ejército osaran violentar la autonomía de los
claustros universitarios. Para Sendero la situación era perfecta: las
universidades –y los estudiantes– les servían de escudo en sus planes globales
de conquistar el poder. Pero los cálculos no le funcionaron la madrugada del 13
de febrero de 1987. Esa noche el gobierno intervino tres universidades donde se
sospechaba había presencia subversiva: San Marcos, la UNI y La Cantuta. Hubo 793
detenidos –entre ellos veinte docentes–.
 |
| La República, 16 de febrero de 1987 |
Se cometió abusos, como usualmente ocurre en este tipo de operaciones donde la brutalidad le da una patada a la inteligencia: en San Marcos, mataron a Enrique Pacheco Tenorio, guardián del Centro Médico; a un alumno se le introdujo una “pata de cabra” en el recto; y a un número indeterminado de estudiantes los llevaron al Estadio Olímpico y los vejaron; además hubo una serie de destrozos que dejaron a la universidad más derruida de lo que estaba. Según un testimonio recogido por La Gaceta Sanmarquina de ese mes, un(a) estudiante declaró que “cuando se fueron los policías nos dimos con la sorpresa que no se habían llevado a todos, con algunos compañeros coincidimos en que, primero, habían escogido algunos cuartos y, luego, rompieron todas las puertas; un compañero de otro cuarto dijo que había visto a uno de los oficiales con una lista de nombres y números de cuarto previamente seleccionados”. El rector de San Marcos, Campos Rey de Castro, denunció en el programa conducido por Hildebrandt, “En Persona”, los abusos cometidos por las fuerzas policiales; el rector de La Cantuta, Melciades Hidalgo, curiosamente dijo que si se lo hubiesen consultado, él hubiera autorizado el ingreso; y el rector de la UNI, José Ignacio López Soria, declaró que se había entrado a un proceso de “militarización y fascistización del país” (Caretas, No. 492).
 |
| Marcha senderista en San Marcos Foto: El diario (24/07/88) |
¿Era necesaria la intervención? Es una
pregunta un poco complicada de responder. De hecho, se había violado la
autonomía universitaria (solo podía ingresar la policía con orden expresa del
rector). Pero habría que precisar qué se entendía por autonomía: si era para
defender el derecho de la universidad para autogobernarse, ejercer la libertad
de cátedra y todo lo que implicaba el espectro académico; o si se la entendía
como extraterritorialidad, como un Estado dentro de otro Estado o embajada en
un país extranjero.
 |
| El "Che" caído Caretas, Febrero de 1987 |
La intervención del 13 de febrero de 1987 fue muy triste, muy dolorosa para los sanmarquinos de la época. Recuerdo que cuando fui a la Ciudad, un grupo de estudiantes se había congregado alrededor de la estatua del “Che” que yacía caída en el suelo; otros, airados, gritaban contra el gobierno. Y en la vivienda se podía apreciar los estragos que había dejado la policía a su paso. Como era de esperarse, el alumnado salió a las calles los días subsiguientes en movilizaciones de protesta que llegaban al centro de Lima (yo fui detenido, con dos amigos, camino a una de ellas. Dos días estuve en una carceleta de Seguridad de Estado, hasta que fui liberado unos minutos antes de que estallara un coche bomba a espaldas de la Prefectura donde quedaba ella) ¿Los resultados de la intervención? Se encontraron 6 revólveres, bombas caseras, una metralleta policial y abundante folletería y propaganda del MRTA –la del “negro” León Joya se podía apreciar– y banderas de Sendero. Lo discutible de esta requisa es que se mostrara todo esto a las cámaras de televisión al lado de obras de Lenin, Mariátegui y Marx, a los cuales dudosamente se les podía condenar al exilio intelectual. Eso sí –y los rectores de las tres universidades intervenidas debían una explicación–: ¿Qué hacían 50 requisitoriados y “de ellos sólo 6 por causas del terrorismo” en los recintos universitarios (información tomada de las declaraciones del senador Enrique Bernales al diario La República, 16 de febrero de 1987) ¿Cómo podía justificarse esa presencia? Finalmente, cuál fue la actitud de Sendero tras la intervención? Se replegó, solo por un tiempo.
 |
| La "Entrevista del siglo" El diario, 24 de julio de 1988 |
1988. Asumo una de las principales representaciones estudiantiles de Letras (Consejo de Facultad). Ese año Sendero rompe su silencio y El diario, su vocero periodístico, publica una larga entrevista a su líder, Abimael Guzmán Reinoso. Lo que dijo allí hizo crujir el aura de intelectual que el escritor Miguel Gutiérrez le había construido en La generación 50: un mundo dividido, libro que apareció publicado el mismo año de la aparición de la entrevista. Gutiérrez escribió: “… si Abimael Guzmán y el camarada Gonzalo son la misma persona, entonces quien viene dirigiendo este gran acontecimiento (la guerra popular) es un hombre de inteligencia superior, de voluntad y disciplina inquebrantables…”. Pues bien, cuando uno terminaba de leer la entrevista, no le quedaba sino asombrarse por la distancia existente entre lo dicho por Gutiérrez y lo que acababa de leer (Guzmán era de una indescriptible simpleza intelectual).
 |
| Las mujeres de Sendero de Robin Kirk |
En la Facultad, si bien era cierto que
había infiltrados de Sendero, también lo era que había gente ligada al Partido.
Recuerdo que un dirigente del Centro de Estudiantes de Comunicación Social
terminó en Cantogrande (penal donde eran confinados los presos senderistas);
otro, matón y prepotente, terminó ultimado a balazos por la policía en
Chorrillos (lo encontraron in fraganti haciendo pintas para Sendero); y otra,
bastante conocida, Mónica Feria –que venía de la Católica a estudiar Lingüística
en San Marcos–, fue detenida y acusada años después de pertenecer al PCP-SL.
¿Cómo eran enrolados? Poco a poco. Primero en el radicalismo de izquierda y
luego, cuando decantaban posiciones, optaban por Sendero o el MRTA (“Beto” León
Joya, estudiante de Comunicación muerto en Colombia, integró el Batallón
América del M-19, primo hermano ideológico del MRTA).
 |
| San Marcos en los 80 |
¿Dónde estaba guarecido Sendero? En la
vivienda universitaria y el comedor (cuyas dirigencias habían sido copadas por
sus prosélitos). En el estadio de San Marcos se podía divisar pintada en las
graderías una gigantesca hoz y martillo, símbolo del PCP-SL, y en sus astas
flameaban banderitas del Partido. Parecía esa parte de la universidad una zona
liberada. ¿Y las autoridades? Nada, no decían nada. Es que había temor.
¿Y los profesores? ¿Cuál era la posición de los profesores? Había uno
que les hacía el juego. Recuerdo que en una clase de Materialismo Dialéctico el
susodicho profesor dividió a los alumnos en dos grupos –“Materialistas” e
“Idealistas”– para que debatan entre ellos. Hasta allí todo bien, uno podía
aceptar la confrontación dialéctica; pero lo que no pareció aceptable fue que
dejara como tarea a todo el salón la siguiente pregunta: “Diga usted, por qué
Izquierda Unida es revisionista”. ¿Sospechoso, no?
 |
| Aula de Letras (1989) Foto (detalle): Jaime Razuri |
¿Cómo era el ambiente? Lamentable. Todo
pintarrajeado con consignas de Sendero (las más comunes: “Combatir y resistir”,
“Rematar el gran salto con sello de oro”, “Viva el marxismo-leninismo-maoísmo-
Pensamiento Gonzalo”). En la entrada de la Biblioteca de Letras había una
iconografía de Sendero que visualmente hacía indistinguible la placa de su
inauguración. El MRTA tampoco se quedaba atrás. En el frontis de la Facultad, a
la mano izquierda, se podía apreciar el símbolo de la organización liderada por
Víctor Polay (un fusil y una porra incaica, coronados con la imagen de Túpac
Amaru).
Y broncas, en relación a disputas de
espacios de poder, no faltaron. En Comunicación, una noche, estudiantes
simpatizantes de Sendero rompieron las ánforas en el curso de unas elecciones
estudiantiles, tomaron el pabellón de la Escuela y la llenaron de pintas de
color rojo (En una de ellas a un amigo y a mí nos acusaron de ser “testaferros
del imperialismo”).
 |
| San Marcos Foto: Ernesto Jiménez |
En octubre de ese año, a Hernán Pozo
Barrientos, un estudiante de Antropología, lo mató una bala en la sien que
provino del arma de un policía. Recuerdo que un grupo de estudiantes –entre los
que estaba el antropólogo Rodrigo Montoya– estábamos apostados en una columna
de la Facultad viendo como la policía –provocada, es verdad, por unos cuantos
exaltados– hacía el amago de ingresar. En eso comenzaron a sonar las balas y
nos metimos todos adentro para protegernos. No habían pasado sino unos minutos,
cuando vi que entre varios –uno de ellos era un amigo mío, militante del PUM–
cargaban una pizarra con una persona encima. Era el chico Pozo malherido. “Ayuda,
compañeros, ayuda”, decían. Los vi cruzar raudos por el patio de Letras para
cortar camino y llegar más rápido al Centro Médico. En esos momentos, todo era
confusión en la Facultad. A los pocos minutos nos llegó la noticia de su
muerte. Eso nos impactó. Cuando volvimos a la entrada alguien señaló que allí,
al pie de la columna donde habíamos estado un rato antes, le había caído la
bala a Pozo. Me quedé impresionado. En la noche, la televisión –canal 9–
informó lo sucedido.
Pozo no fue el único estudiante muerto en
una intervención policial en el campus, lo fueron también Javier Arrasco y
Carlos Barnett, este último estudiante de Derecho.
Así eran las cosas en San Marcos de esa
época, donde la vida, como decía un cantor de la Nueva Trova, podía no valer
nada.
 |
| Puntos de vista enfrentados Debate PUM-Sendero |
1989. Los partidos políticos de la
izquierda legal fueron un muro de contención en las pretensiones de tomar el
poder por la fuerza. En la universidad pasó así. El PUM (Partido Unificado
Mariateguista) y su militancia –que, en sus mejores épocas, según me confesó un
amigo, tuvo 150 militantes activos en San Marcos– fue por momentos un freno a
los intentos de Sendero por hegemonizar el movimiento estudiantil. Pero esta
actitud no fue gratuita, ni por amor al arte. Lo que pasaba es que el PUM –como
Sendero– sentía la necesidad de enfrentar a un rival que le disputaba los
mismos espacios tanto a nivel nacional –el movimiento campesino y obrero– como
universitario. Las tesis de ambos se sostenían sobre columnas diferentes.
Mientras el PUM hablaba de la Asamblea Nacional (ANP) –como germen de poder– y
la autodefensa de masas (rondas campesinas), Sendero sostenía el tema de la guerra
popular y la importancia de la comunidad campesina para arribar, previa a una
"revolución democrática" (que era así como llamaban a su lucha
armada), al comunismo. Sendero tildaba al PUM, con desdén, de revisionista (y
al MRTA, de "revisionismo armado").
 |
| Semanario Amauta (1987) |
Quien confronta, para ser más precisos, a
Sendero es el sector llamado "libio" encabezado por Javier Diez
Canseco y Eduardo Cáceres, a quienes sus oponentes del otro sector, los
"zorros" –liderados por Santiago Pedraglio y Sinesio López (quien
estaba a favor de un Acuerdo Nacional con el Apra)–, llamaban
"vanguardistas militaristas", pues, por debajo, alentaban la vía
insurreccional, al estilo de Cuba y Nicaragua, para entrar al socialismo (y
para lo cual, se decía, estaban preparando una milicia). Ambos, Sendero y el
PUM, no fueron "partidos de masas". Nunca tuvieron una acogida
mayoritaria en San Marcos. Fueron, en todo caso, "partidos de
cuadros", porque movían militantes alrededor de sus concepciones
marxistas-leninistas. Uno bajo la variante maoísta y el otro bajo la variante
guevarista (por el "Che").
 |
| Facultad de Ciencias Sociales Foto (detalle): Víctor Bustamante |
Una experiencia interesante, en el
enfrentamiento de los estudiantes con Sendero, fue la Coordinadora por la
Defensa de San Marcos. La Coordinadora fue una réplica a mayor escala de la
Coordinadora de Letras formada en la Facultad para las elecciones estudiantiles
de 1988. La Coordinadora por la Defensa de San Marcos estaba integrada en parte
por estudiantes cristianos identificados, me parece, con las posiciones de la
Teología de la Liberación del padre Gutiérrez (por lo menos, conocí a un par de
ellos que iban por esa línea). Uno de sus principales animadores, y propulsor,
era Zenón De paz, hoy profesor de Filosofía de la Facultad. Su prueba de fuego
más importante ocurrió en una fecha que no puedo determinar exactamente, pero
que coincidió con un paro convocado por Sendero. Esa vez, recuerdo, la
Coordinadora organizó una marcha por la universidad para responder al paro
convocado por Sendero. El clímax de esta marcha –en la que participé invitado
por Zenón– se suscitó en el momento que la columna de la Coordinadora se cruzó
con la de Sendero –que salió también a marchar– en la Facultad de Ciencias
Sociales. Fue ése un momento electrizante. Recuerdo que fue saliendo de
Sociales cuando las dos se vieron frente a frente. La de Sendero entraba
mientras la de la Coordinadora salía. En silencio ambas se miraron. En los
alrededores habían estudiantes contemplando la escena. Por un momento se pensó
que iba a haber un enfrentamiento con los "sacos" –así se les llama a
los de SL–. Pero no, no pasó nada. Todo terminó en paz.
1989 fue un año preelectoral en el país.
En mayo, Mario Vargas Llosa oficializó su candidatura a la presidencia por el
Fredemo (Frente Democrático) y Sendero convocaría a un paro armado en la
capital (3 de noviembre). Esto provocó que Henry Pease, candidato por la
alianza electoral IU, llamara a una Marcha por la Paz, iniciativa a la que se
sumó el escritor peruano.
 |
| Sendero derrotado en San Marcos El Nacional, 8 de setiembre de 1989 |
En Letras se celebraron tardíamente
elecciones en Setiembre para el recambio de gobierno en el Consejo de Facultad,
pero la lista única que se inscribió lamentablemente no pudo ser reconocida por
el Comité Electoral debido a que más de la mitad de la población estudiantil no
fue a votar (los “fachos”, combinados con estudiantes pro Sendero y MRTA,
derrotados políticamente en uno de sus principales bastiones, Comunicación
Social, no pudieron por primera vez, desde que se instauró el sistema de
cogobierno en 1985, presentar candidatos en la Facultad). En consecuencia, el
Consejo Universitario anuló las elecciones y emitió una resolución en la que
ordenaba que, en aquellas facultades donde no se había alcanzado el porcentaje
requerido, la representación estudiantil vigente completara el resto del
periodo siguiente de gobierno. Es decir, me quedé un año más en el cargo. Como
curiosidad debo decir que la lista única tenía como candidato por Comunicación
a Toño Ángulo Daneri, quien años después haría una destacada carrera
periodística.
Epílogo
Fueron los años correspondientes entre 1986 y 1989, años muy duros, muy difíciles, para la universidad. Fueron años de intervención policial, de bombazos en las calles, apagones, huelgas, muertes en el campus universitario, presencia de Sendero en las aulas, de pintas que perturbaban todo lo que significativa un clima de tranquilidad académica, de violencia inusitada en el país, de renuncia de rectores como Cornejo Polar fatigados por la intolerancia política, de debates infructuosos de los estudiantes más radicalizados que terminaban en roturas de vidrios en las aulas de la Facultad, de disputas entre el PUM y Patria Roja por la captura del local de la Federación de Estudiantes del Perú –que, alguna vez, terminó en pistoletazos–; pero también fueron años que, con ojos de asombro, los de la juventud, uno veía un mundo nuevo, de escarceos amorosos en los salones donde las parejitas se metían por las tardes para hacer el amor, de música primera de Soda Stereo, de cine en la Filmoteca de Lima, de café en los restaurancitos destartalados a la espalda de Letras, de la Semana de Integración Cultural Latinoamericana (SICLA) –en la que la poesía y el arte se confundieron en un hotel de la capital–, de la timidez del primer amor universitario. En otras palabras, de la juventud camino a la madurez. Cierro este testimonio, con estas palabras tomadas del libro de Luis Alberto Sánchez, La universidad no es una isla, que me enseñaron amar a San Marcos y que yo leía sentado por esos años en una esquina de la Facultad, y que desde entonces las tengo presentes cuando la evoco: “He padecido y padezco el mal de la Universidad –si mal fuere– desde hace cuarenta y cuatro años, es decir, desde el primer día de abril del año 1917 en que traspuse, ya como alumno, el umbral del inolvidable patio de los Naranjos del antiguo Noviciado de Jesuitas, donde, a partir de 1771, funcionó el Convictorio de San Carlos y, desde 1861, la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Me he identificado desde entonces, de tal manera, con los triunfos y fracasos de mi Alma Mater, que llevo tatuados en el alma indeleblemente sus luminosos estigmas. Me atrevo a afirmar que toda mi historia, al menos mi historia intelectual, gira en torno del nombre de San Marcos. Mi Alma Mater, lo ha sido de veras y por doble camino: como Alma y como Madre. (…) Llevo su tradición y su ambición metidas tan adentro que a menudo me ha sido imposible distinguir entre lo que yo pensaba de San Marcos y lo que San Marcos me impulsaba a pensar y decir”.
Lima, 24 de diciembre del 2014