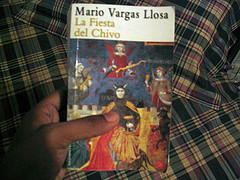¿QUÉ HUBIERA PASADO si Vargas Llosa, seducido por las
enseñanzas de Raúl Porras, dejaba la literatura y optaba por la historia? Hay
que recordar que entre los años 1954 y 1958 –un año antes que se diera la
revolución cubana– el joven Vargas Llosa trabajaba con el historiador fichando
crónicas y mitos prehispánicos (Fue reclutado por Porras como asistente, junto
a Carlos Araníbar). Vargas Llosa por esos años sanmarquinos, en los que
tímidamente estaba enamorado de Lea Barba, prestó atención a un solo curso de
la universidad, el de “Fuentes Históricas”, dictado justamente por Porras, en
el que presentó un trabajo que le valió el llamado de este. El influjo de esos
años sumergido en la historia –los que le hicieron dudar de su vocación
literaria, como él mismo ha admitido–, se puede rastrear al menos en un
artículo: “El nacimiento del Perú” (1985). Allí están las reminiscencias del
historiador que, tal vez, íntimamente quiso ser Vargas Llosa, pero que luego la
pasión por la literatura terminó por difuminar y colocar en un segundo lugar.
SI HAY ALGO que hay que reconocer, en su condición de
maestro, a Raúl Porras, es que formó a un premio Nobel. Porque no hay que
pensar demasiado para observar que esa manera con la que Vargas Llosa traza el
destino de los personajes de sus ficciones, tiene como modelo el método con el
que Porras acometía sus trabajos de investigación: fichando y siguiendo a los
personajes de la historia. Método que el joven Vargas Llosa heredó de su viejo
maestro sanmarquino para estudiar, por ejemplo, a Faulkner con lápiz y papel en
mano en sus inicios, y que le sirvió ya en su madurez literaria para delinear
el Diario de Irak, un reportaje de la historia contemporánea. Porras fue, pues,
para Vargas Llosa lo que el preceptor de Simón Bolívar (Simón Rodríguez) fue
para él: un ejemplo de trabajador intelectual y un forjador de su pensamiento.
FUE, cuando trabajaba con Porras, que Vargas Llosa
publica su primer cuento: Los jefes (1957). Un año antes, 1956, su maestro
había ganado el Premio Nacional de Historia con su obra Fuentes Históricas
Peruanas. Y dos años antes se había casado con su primera esposa, Julia
Urquidi. Fue por este matrimonio atropellado y rocambolesco, al decir del
futuro escritor, que Porras, para que pueda subsistir con alguna decencia, le
consigue varios trabajos, entre ellos el de asistente de bibliotecario en el
Club Nacional, cargo que ejercería entre 1955 y 1958, el cual le permitiría
leer literatura erótica, como la de Restif de la Bretonne, Sade, Aretino, la
que en el futuro impactaría en sus novelas Elogio de la madrastra y Cuadernos
de don Rigoberto. Porras, indirectamente, lo llevaría a explorar esa veta
literaria que enriquecería su futura novelística. Pero es con Los jefes,
inspirado en una huelga escolar protagonizada por el autor y algunos de sus
amigos en el colegio San Miguel de Piura, que el joven Vargas Llosa, en los
tiempos que frecuentaba la casa de Raúl Porras, iniciaría su descollante
carrera literaria.
NO ES casual que Vargas Llosa y Raúl Porras hayan
congeniado. Porras fue un cultor de la palabra. Sus inicios están relacionados
a la literatura, especialidad en la que su discípulo, el joven Vargas Llosa,
alcanzaría pleno dominio. Porras fue en 1928 catedrático de Literatura
Castellana en la Facultad de Letras de San Marcos. Ese amor por las letras es
refrendado por Jorge Guillermo Llosa, quien, en un estudio, afirmó que “la
vocación primera y espontánea de Porras fue la literatura”, la que encuentra
eco, como catador de esta, en su “Reseña de la Historia Cultural del Perú”
(1945), convertida luego en libro por el Instituto que ahora lleva su nombre,
con el título de El sentido tradicional en la literatura peruana (1969). Por
tanto, esa atracción por la historia que tuvo Vargas Llosa cuando era joven, se
debió a que, muy probablemente, vio en los trabajos de Porras a un artesano de
las palabras, un maestro digno de emular, con esa hechicería que él emplearía
para cautivar a los lectores de sus novelas, y que condujeron a que se dijera
de él en la ceremonia de premiación del Nobel: “Usted ha encapsulado la
historia de la sociedad del siglo XXI en una burbuja de imaginación”. Palabras
que Porras, con orgullo, hubiera hecho suyas también.
 |
| Raúl Porras Barrenechea Foto:"El Comercio" |
 TAL VEZ cuando estaba escribiendo sus ensayos García
Márquez: Historia de un deicidio (1971), La orgía perpetua: Flaubert y “Madame
Bovary” (1975) y La Utopía Arcaica (1996), Vargas Llosa tenía en mente la
meticulosidad y el rigor de los trabajos de Porras, Fuentes Históricas Peruanas
(1954) y Los Cronistas del Perú (1986), por su afán totalizador y el propósito
de abrazar todo el conocimiento existente sobre el tema estudiado. Por otra
parte, se podría arriesgar un paralelo entre García Márquez: Historia… y Los
Cronistas, en ese sentido. En ambas, el manejo de las fuentes, el afán
documentalista y la intención velada de novelar el (o los) personaje(s)
descrito (s), hace que estas obras, en sus respectivos géneros, alcancen un
grado de excelencia único. Monumentales, piezas bibliográficas indispensables
en sus respectivas disciplinas, la literatura y la historia, estos dos trabajos
que demandaron de sus autores considerable tiempo y esfuerzo, reflejan la tenacidad
de dos vocaciones entregadas a la pasión por la investigación. Esto, una noche,
lo reconoció Vargas Llosa cuando, recibiendo el honoris causa de una
universidad privada, dedicó parte de su discurso a su viejo maestro. Era una
manera de pagar la deuda contraída con él: la de su formación.
TAL VEZ cuando estaba escribiendo sus ensayos García
Márquez: Historia de un deicidio (1971), La orgía perpetua: Flaubert y “Madame
Bovary” (1975) y La Utopía Arcaica (1996), Vargas Llosa tenía en mente la
meticulosidad y el rigor de los trabajos de Porras, Fuentes Históricas Peruanas
(1954) y Los Cronistas del Perú (1986), por su afán totalizador y el propósito
de abrazar todo el conocimiento existente sobre el tema estudiado. Por otra
parte, se podría arriesgar un paralelo entre García Márquez: Historia… y Los
Cronistas, en ese sentido. En ambas, el manejo de las fuentes, el afán
documentalista y la intención velada de novelar el (o los) personaje(s)
descrito (s), hace que estas obras, en sus respectivos géneros, alcancen un
grado de excelencia único. Monumentales, piezas bibliográficas indispensables
en sus respectivas disciplinas, la literatura y la historia, estos dos trabajos
que demandaron de sus autores considerable tiempo y esfuerzo, reflejan la tenacidad
de dos vocaciones entregadas a la pasión por la investigación. Esto, una noche,
lo reconoció Vargas Llosa cuando, recibiendo el honoris causa de una
universidad privada, dedicó parte de su discurso a su viejo maestro. Era una
manera de pagar la deuda contraída con él: la de su formación. INMORTALIZADO por Vargas Llosa, Porras aparece con
nombre propio en una novela del escritor, El hablador, como uno de los
personajes que se mueven dentro de ella. Esto forma parte de la propensión,
confesada por el novelista, de simular la realidad en sus ficciones. Ocurre
también en la no menos celebrada La tía Julia y el escribidor, en la que el
personaje llamado Javier, inspirado en su amigo de juventud Javier Silva Ruete,
participa y se hace cómplice de las aventuras de Marito, el alter ego del
narrador, quien no es sino el propio Vargas Llosa. En El hablador, el escritor
hace dialogar a Porras con el sociólogo Matos Mar, a propósito del otorgamiento
de una beca a Francia a Saúl Zuratas –que, al final, rechaza–, protagonista de
la ficción. Pero no solo aquí late el recuerdo de Vargas Llosa sobre su viejo
maestro sanmarquino, esa evocación continúa en el discurso del novelista –
publicado como “Elogio de los claustros” en el diario El Sol– cuando la
Universidad de Lima le otorga un doctorado Honoris Causa en 1997, y en la
dedicatoria de su ensayo La Utopía Arcaica con las siguientes palabras: “A la
memoria de Raúl Porras Barrenechea, en cuya biblioteca de la calle Colina
aprendí la historia del Perú”. Tenemos, pues, que Vargas Llosa reconoce las
enseñanzas impartidas por el historiador en su etapa formativa cuando era tan
solo un aspirante a escritor y sentía que el mundo venía cuesta arriba para él.

LA LECTURA de cronistas como López de Gómara, Cieza de
León y el contador Agustín de Zárate, debe haber excitado la imaginación del
joven Vargas Llosa cuando frecuentaba la biblioteca de Raúl Porras, allá en la
calle Colina. Las noticias sobre el Perú, sus riquezas y leyendas, sobre sus
tierras, habitantes y costumbres debe haber sido una experiencia estimulante
para un joven como él habido de aventura, esa que siempre lo acompañó desde
niño cuando secretamente alimentaba ser marinero y así, quizás, emular a
Sandokán o el Capitán Nemo, sus héroes literarios de aquel entonces.
Experiencia que volvió a revivir años después en Madrid, en circunstancias que
hacía el doctorado, cuando en estado de exaltación descubrió las novelas de
caballería de Tirant lo Blanc. ¿Pero por qué ocurrió ello? Porque existía ya un
terreno abonado en el que ambas sensaciones, la aventura y lo épico –que,
posteriormente, alimentaron la materia ficcional del novelista en obras como La
guerra del fin del mundo– se fundieron para ser parte del soporte artístico del
hacedor de ficciones en que se convirtió el joven Vargas Llosa. En todo esto,
sin duda, colaboró Raúl Porras Barrenechea, quien, muy acertadamente, lo llevó
de la mano a trabajar con él.
Freddy Molina Casusol
Lima, setiembre del 2014