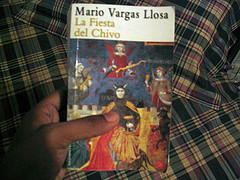MUCHO de lo que dice aquí Nicolás Lynch
en Los jóvenes rojos de San Marcos. El
radicalismo universitario en los años setenta, se parece a lo que viví en
San Marcos de los ochenta. Los estudiantes que se ven en la foto de la tapa
caminando por los pasadizos y calles de la universidad corresponden a los de la
época. Así eran. En el frontis de la Facultad de Letras, como se aprecia, se
podía leer NO PARTICIPAR, lema del partido más legendario de la izquierda universitaria
sanmarquina, el FER-antifascista. Lema que los acompañó durante toda la década
del setenta, y que se inscribe en el contexto de la dura oposición que hicieron
a la Asamblea Estatutaria Nacional impulsada por el gobierno militar de Velasco
que pretendía incorporar a los jóvenes a su proyecto educativo, y al que
tildaron de “fascista y corporativo”. Cuando yo estudiaba en San Marcos el lema
todavía continuaba allí en la fachada en lo alto, hasta que en una jornada de limpieza
y pintado de esta, en 1987, lo borraron del todo.
Lo que se lee en Los jóvenes rojos es bastante cierto: uno podía identificar a los
“fachos” del FER-A –sobrenombre que le endilgaron sus enemigos para ridiculizar
el “antifascismo” que enarbolaban– por el componente étnico –andino– de sus
integrantes. Yo veía en San Marcos que quienes se proyectaban para ser
“fachos”, lo primero que hacían era buscar instintivamente entre sus compañeros
de aula a quienes compartían sus inquietudes y su mismo color de piel. Luego, seducidos
por la prédica revolucionaria que les vendían, pasaban a incorporarse al respectivo
grupo político de turno –que podían ser, aparte del FER, el FDR, UDP o Pueblo en Marcha–, como paso previo a la
asunción de posiciones más duras como las de Sendero o el MRTA.
El “no-partipacionismo”, alentado por el
FER-A, cuenta Lynch, duró hasta 1979 cuando quienes lo habían explotado hasta
el cansancio perdieron, primero, ese año el plebiscito para decidir la
participación de los estudiantes en los órganos de gobierno, y, luego, las
elecciones a la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) en manos de la
coalición de partidos de izquierda que disputaba con ellos el espacio
estudiantil –PCR, Patria Roja y Unión Estudiantil–, liderada por el joven
estudiante de Medicina Enrique Jacoby. Esa obstinación en aislar al movimiento
estudiantil de toda forma “democrático-burguesa” de elección –que veían como
una concesión– ocasionó que fuera calificado el FER-A, de acuerdo a la vieja tradición
leninista en vigencia, como “infantilismo de izquierda.
Académicamente los “fachos” eran
mediocres. Bastaba conversar con alguno de ellos para constatar su orfandad de ideas.
Sería por eso que siempre expresaban en las asambleas su rechazo al
“academicismo” de aquellos estudiantes impermeables a todo tipo de actividad
política. Era una manera de esconder sus debilidades intelectuales. Si tenían
lecturas estas se enmarcaban dentro de los clásicos del marxismo-leninismo, y
luego cero en cultura en general. Era fácil sorprenderlos desprevenidos en una
conversación cuando alguien les hablaba de cine o literatura o de algún libro,
y se quedaban un poco en el aire. Los “fachos” eran una especie cavernícola que
despertaba de su letargo cuando avistaba una marcha, un amago de toma o veía la
oportunidad de lanzar arengas –su especialidad favorita– por la ciudad
universitaria.
Entre los “fachos” había muchas
divisiones, pero por razones de estrategia electoral se mantenían unidos. Por
ejemplo, el Frente Democrático Revolucionario (FDR) –el guevarista Pueblo en Marcha sostenía buenas
relaciones con ellos–, mantenía distancia del FER-A, de origen maoísta. Pero pronto
aparecían fusionados en las elecciones para enfrentar el “reformismo” del enemigo
común: Izquierda Unida (IU).
El libro de Lynch llenó mucho la
curiosidad que tenía por conocer las raíces del movimiento estudiantil
sanmarquino. Descubrió ante mis ojos los
actores del pasado de esas historias que, como leyenda, llegaban a mis oídos
por esos días: la historia del épico triunfo sobre los “fachos” en 1979 y la
repetición –y celebración– de ese triunfo en el local de la Federación en una
fecha indeterminada de, supongo, 1981. Traía asimismo a mi memoria los
recuerdos de mi niñez cuando veía por la televisión a los sanmarquinos de esos
tiempos capturando ómnibuses y quemando llantas en la avenida Venezuela, y los
que tenía cuando, aún en el colegio, vi a Alberto Mendieta, Presidente de la
Federación Universitaria, en el programa de Mario Vargas Llosa –La torre de Babel– dando vergüenza ajena
con una perorata seudo-revolucionaria en medio de la presencia de otros
presidentes de federaciones y del propio escritor que, con no poco disimulado
desdén, se limitaba a escucharlo con el volante en la mano que este le había
alcanzado. Vargas Llosa lo había invitado para hablar sobre la realidad
universitaria y Mendieta dedicó su tiempo –con un lenguaje mal articulado que
despedazaba el habla en castellano– en criticar al gobierno, y con una retórica
que luego, para mi infortunio, escucharía otra vez, frente al local de la
Facultad de Economía, cuando ya era estudiante de San Marcos. Su perfomance en
aquel programa la recuerdo hasta el día de hoy como una lección de lo que no
debería ser un dirigente estudiantil: un demagogo.
Hay libros como el del poeta José Rosas
Ribeyro –País sin nombre– o el
sociólogo Luis Montoya –El lado oscuro de
la luna– que retratan la universidad en diversas épocas –las de los sesenta
y noventa–, pero no como el de Lynch: este es un libro único.
Freddy Molina Casusol
Lima, 25 de enero de 2016