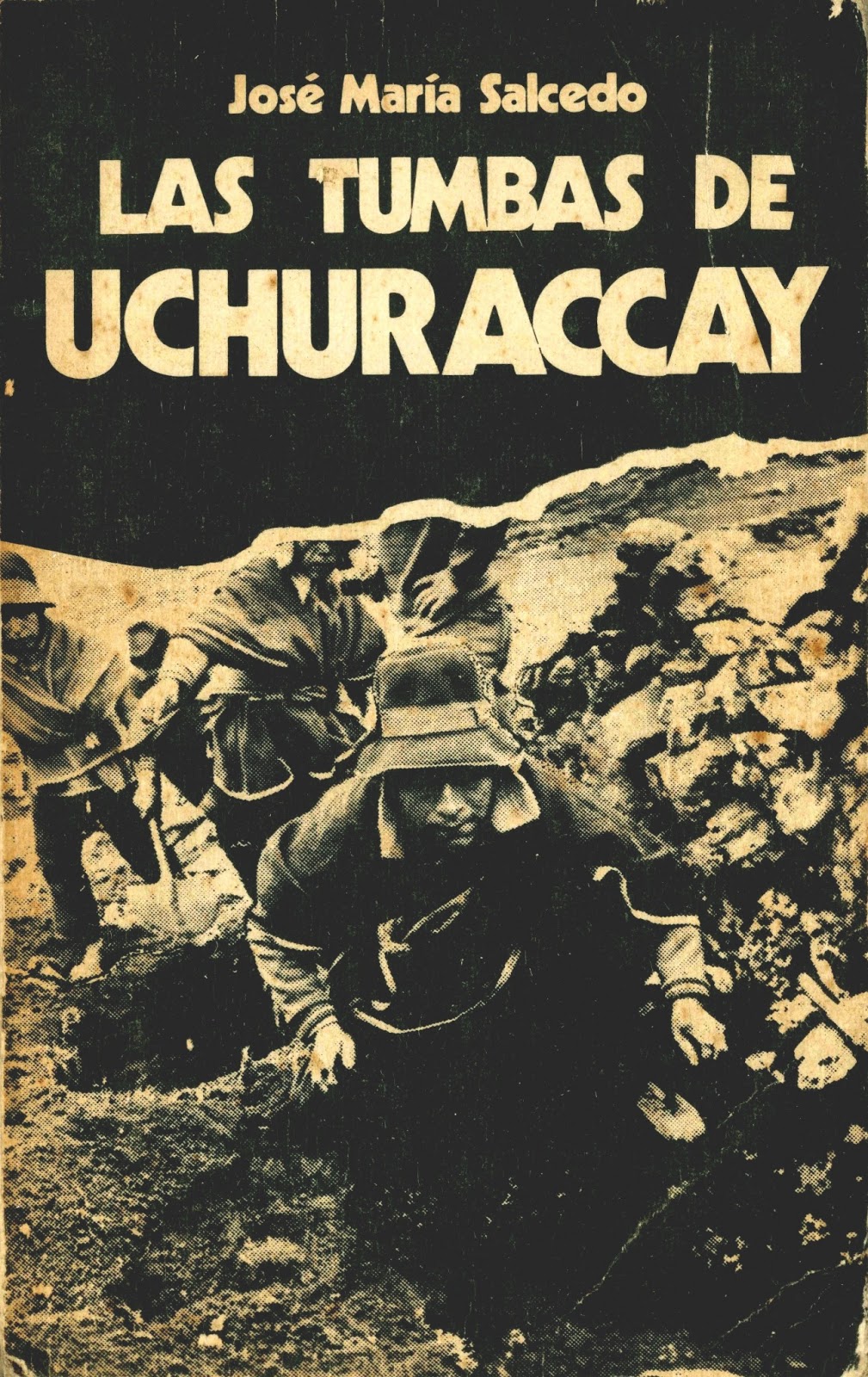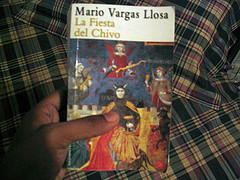HA IDO al rescate de una de las figuras más odiadas en la política peruana de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta. Lo ha presentado como una víctima de la ilusión comunista, la que abandona para abrazar fervorosamente el credo liberal promovido por Pedro Beltrán –en cuyo diario,
La Prensa, ocupó una función directriz–. Paul Laurent –director de la revista digital
Altavoz– ha escrito un artículo,
“Eudocio Ravines, el otro revolucionario”, que es una especie de rehabilitación política de Eudocio Ravines, cuyo nombre es aún, para muchos, sinónimo de “traidor”.
Pero para poner las cosas en su sitio le ha salido al frente Rafael Dummet. Él, en un artículo,
“Muchas manos en un plato” –bastante bien informado y enriquecido con variedad de fuentes–, cuestiona que Laurent haya tomado “como simples rumores la afirmación de que Ravines trabajó para la CIA”.
Sin embargo, Dummet tampoco puede exhibir una prueba que confirme esa especulación (anota, a modo de consuelo, que “está a la espera de un trabajo de largo aliento que señale puntualmente la relación entre Ravines y la CIA”
). Opta, para abordar la figura de Ravines, por desarrollar otra línea de análisis: la que demuestra, como veremos más adelante, la intervención de la CIA en la edición, traducción y publicación de la primera edición en inglés de su libro
La gran estafa, así como la colaboración de Ravines en ese proceso.

El enfoque de Laurent, por otra parte, es sugestivo porque echa una nueva mirada sobre un personaje político que ha sido cubierto con el manto de lo siniestro. Nunca una voz se ha alzado para interpretar las razones por las cuales Ravines dejó el socialismo, para asumir una defensa del capitalismo y el libre mercado. Siempre fue apostrofado y su nombre vilipendiado por ello.
El único, haciendo un poco de memoria, que abogó por él fue Luis Alberto Sánchez. Eso ocurrió cuando el gobierno de Velasco le quitó la nacionalidad –hecho que lo convirtió en un apátrida–. Sánchez no estuvo de acuerdo con ese despojo.
Dummet ha hecho un interesante trabajo de seguimiento del personaje, ha recogido pesquisas por aquí y por allá, ha atado cabos y convocado a historiadoras como Magdalena Chocano, para demostrar que en la edición, traducción y publicación en inglés de
La gran estafa, hubo injerencia de la CIA. Su esfuerzo nos ha recordado el trabajo de sabueso que realizaba Carlos Malpica, quien, en
Los dueños del Perú, descubrió los vínculos y nombres de las familias más poderosas del país que eran propietarias de empresas, negocios e inmobiliarias, en territorio nacional.
Sin embargo, ¿eso qué prueba? ¿Demuestra que la CIA le dictó a Ravines lo que tenía que poner en su libro? Ravines, a tenor de lo leído en las primeras páginas de
La gran estafa –colgadas en un portal de internet–, no necesitaba que una agencia de espionaje lo indujera a escribir contenidos convenientemente dirigidos. Ya estaba decepcionado del comunismo internacional. Además, cuando los agentes de la CIA –o sus amanuenses encubiertos– tienen conocimiento de la existencia del libro, este ya estaba escrito. Solo se limitan, tal como se puede leer en la investigación de Dummet, a traducirlo del español al inglés para una versión recortada (
The Yenan Way) que vio la luz pública en 1951, nada más. Hay que recordar, igualmente, que se vivía los tiempos de la Guerra Fría y todo material o libro que maltratara la figura del adversario ideológico –en este caso la Unión Soviética– era bienvenido; por lo tanto, el trabajo de Ravines cayó a pelo en esa época. De allí su acogida por la CIA para su publicación –como se sospecha– con fondos secretos. Eso de ningún modo prueba que el autor de
La gran estafa trabajara directamente para esta agencia como se ha dicho, y se sigue repitiendo, para descalificarlo. Y si colaboró en la traducción –y en todo lo demás– era porque siendo el autor del libro tenía que autorizar que partes se podían cortar –como así sucedió– de la versión española para hacerla asequible al lector en inglés; o para esclarecer el significado de una palabra en castellano antes de ser trasladado al anglosajón, como suele ocurrir cuando se traduce un texto de un idioma a otro.

Lo que pasa es que el autor de “Muchas manos en un plato” no ha querido ser indulgente con Ravines, como, por ejemplo, sí lo ha sido con Norman Thomas, político socialista norteamericano y seis veces candidato a la presidencia de su país, quien pudo haber sido el prologuista del libro de Ravines –y que al final no lo fue por razones que aún se desconocen–, cuando recuerda en su artículo que este “fue presidente de la sección norteamericana del Congreso de la Libertad Cultural, una organización que, muy probablemente, sin que él lo supiera, era también financiada por la CIA”Por qué no creer que esto mismo –que sirve a Dummet para exonerar a Thomas de cualquier relación con la inteligencia americana–, pudo haber ocurrido con Ravines y que su libro, en lo que atañe a su edición, traducción y primera publicación, “muy probablemente, sin que él lo supiera, era financiado por la CIA”? ¿Por qué para uno sí puede valer este razonamiento y para el otro no?
No obstante, hay que considerar dos cosas:
1) Que, el periodista Juan Gargurevich ha recordado en una nota,
“Kit Cachetada Ravines”, que una investigación del
The New York Times, fechada el 26 de diciembre de 1977, sobre la relación de la CIA y los medios de comunicación, consignaba el nombre de Ravines “contratado como escritor”; y
2) Que, en la nota 2 del artículo
“Ravines, la CIA y el venao” de Silvio Rendón, se puede leer lo que escribió Philip Agee, exagente de la Central de Inteligencia Americana, en su libro
Inside the Company. CIA Diary (Bantam Books, New York, 1975) sobre Ravines. Se refiere a él como “propaganda agent” y “penetration agent” (nos fiamos del articulista para consignar los números de página: la 542 en este caso), y como “Peruvian communist who defected from communism to publish book. CIA agent” (p. 649).

Respecto al primer punto, la publicación del
The New York Times de dicha fecha dice: “Other publishing houses that brought out books to which the C.I.A. had made editorial contributions included Charles Scribner’s Sons, which in 1951 published “The Yenan Way” by Eudocio Ravines, from a translation supplied by William F. Buckley Jr., who was a C.I.A. agent for several years in the early 1950’s” (Otras casas editoriales que publicaron libros a las que la CIA ha hecho contribuciones editoriales incluyen la casa editorial “Scribner’Son”, que en 1951 publicó “The Yenan Way” de Eudocio Ravines, de una traducción suministrada por William F. Buckley Jr., quien fue un agente de la CIA por varios años a inicios de los 50).
De esto podemos deducir lo siguiente, que lo que afirma el periodista Gargurevich en su nota periodística no es justo –ni equilibrado– en el sentido que ha querido sugerir: de porque Ravines figuraba en el staff de escritores publicados por la casa Scribner ya era un agente de la CIA. Quien estaba identificado como tal era el traductor Buckley y no Ravines. Publicar un libro en una casa editorial que recibe dinero de la CIA, sin que lo sepa su autor, no lo convierte automáticamente en uno de sus agentes.

Respecto al segundo punto, este sí es un señalamiento directo de alguien que estuvo dentro de la agencia y conocía, con cierto grado de seguridad, quién estaba a su servicio. Pero, ¿demuestra que Ravines fue un agente rentado por la CIA para escribir
La gran estafa? No, porque si entendemos literalmente lo dicho por Agee, que Ravines era un “comunista peruano que defeccionó del comunismo para publicar un libro (debemos suponer que se refiere a
The Yenan Way o
La gran estafa en inglés)” y acto seguido lo estampilla con un “agente de la CIA”, uno puede inferir que esto último es consecuencia de lo primero y, como ya hemos visto, el libro –por el cual se le vincula con la agencia– ya estaba listo cuando el traductor Buckley –quien sí era agente– lo encuentra. Además Agee –o la CIA– era un tanto arbitrario a la hora de señalar quién era hombre de la agencia, como veremos a continuación.

Quedan aún por desbrozar dos acusaciones más de Agee en contra de Ravines: la de que cumplía una doble función como agente de penetración y propaganda. Cuando se lee la versión (incompleta) en español de
Inside the Company, uno encuentra que el propio exagente de la CIA tipifica como agente de penetración a aquel que se infiltra en las organizaciones comunistas o en las instituciones públicas donde el gobierno norteamericano le interesaba llegar para obtener información. Para ello reclutan gente decepcionada del ideario comunista –un excomunista– a quien convencen para que se reinserte en el partido comunista local, pero esta vez en calidad de informante, por lo cual recibe dinero de la agencia. Como ejemplo Agee relata lo ocurrido en Ecuador –país donde estuvo destacado– con Atahualpa Basantes. Basantes era amigo de Oswaldo Chiriboga –un líder velasquista que informaba por entonces a la CIA de la campaña de Velasco Ibarra en su propósito de volver a la presidencia–. Chiriboga un día informó a la agencia que su viejo amigo Basantes –un ex miembro del PC ecuatoriano– pasaba dificultades económicas. De inmediato, relata Agee, le fue ordenado a Chiriboga que persuadiera a su amigo para retornar al partido. Basantes lo hizo y se convirtió en “consejero” de Chiriboga en los temas relacionados al PCE y la campaña de Velasco; por esa consejería y por alcanzar informes a su amigo –los que luego eran procesados por la inteligencia americana–, y sin que él supiera su origen, Basantes recibía de Chiriboga, “cantidades modestas de dinero” –“técnica clásica de la estación [entiéndase: agencia de la CIA en el país] para establecer una relación de dependencia con un agente en perspectiva”, dice Agee–. El vínculo, posteriormente, se diluyó cuando acabaron las elecciones. Basantes nunca supo que fue “agente de la CIA”. Lo consideraban como tal –y le asignaron un código de identificación– porque pagaban los “consejos” e informes que proporcionaba a su amigo (a quien él cobraba). Así cualquier incauto podría caer en la categoría de asalariado de la CIA.

Visto lo anterior, preguntamos: ¿Fue esta la función que cumplió Ravines en el país, la de un agente de penetración de la CIA? Si se trata de la primera época de su vida, cuando se había “infiltrado” en el Partido Comunista del Perú , lo mejor sería decir que era un doble agente, ya que está comprobado que tenía contactos estrechos con la inteligencia soviética (sino cómo habría escapado del hospital Guadalupe, donde estuvo internado en diciembre de 1932, he ido a la URSS sin el apoyo de Moscú); si se trata de la segunda época, cuando era un convencido de las bondades del capitalismo, deberíamos interrogarnos por la capacidad de “penetración” que podía tener si ya estaba identificado por sus excamaradas como un apostata. Por cualquiera de los dos lados, la figura no calza.
¿Era, entonces, Ravines agente de propaganda de la CIA? Volvamos de nuevo a Agee. Él en su libro recuerda de su paso por el Ecuador a Carlos Salgado, “un ex comunista considerado por muchos como un sobresaliente periodista político liberal en el país”. Lo señala como el agente principal encargado para distribuir y ubicar la propaganda de la agencia. Salgado, apunta, tenía una columna que aparecía varias veces por semana en el principal diario de Quito,
El Comercio. Indica además que un agente John Bacon le proporcionaba los temas nacionales e internacionales que debía redactar.

Parecería que esto podría encajar en el perfil de Ravines. Él, como Salgado, era un excomunista; y, como Salgado, un periodista político liberal –y anticomunista, si se toma en cuenta los testimonios de los que lo leyeron o sufrieron sus escritos–. Hasta allí todo bien. El problema surge cuando se trata de calzar la imagen de un Ravines recibiendo indicaciones de un agente de enlace de la CIA para destacar ello o aquello en sus artículos de opinión. Él era demasiado independiente y díscolo. Además era un converso al capitalismo, no había necesidad de orientar la ruta de sus artículos, su propio olfato periodístico le decía por donde atacar y qué temas abordar. No en vano había asumido la dirección de
La Prensa. A menos que se piense que por ser el “cazarojos favorito de la derecha local”, como recuerda Gargurevich, recibiera una remuneración proveniente de la CIA. Esto último es posible, no hay que negarlo –en especial si se trata de política donde uno nunca puede determinar el verdadero rostro de la gente–. Pero así como se sostiene esto, también lo puede ser el hecho de que este hombre –como al final de su vida confesó– haya querido resarcir auténticamente el supuesto daño que ocasionó cuando era militante comunista. En todo caso, lo que hay, mientras no aparezca una prueba concluyente, es una duda. Y, como sabemos de sobra, la duda siempre favorece al reo.
Freddy Molina Casusol
Lima, 1 de noviembre de 2013
Hay que recordar que Ravines, tal como Laurent
cuenta en un pasaje de su artículo, estuvo internado en el desaparecido
Hospital Guadalupe del Callao. De dicho nosocomio fugó gracias al apoyo que
recibió de los servicios de inteligencia del Kremlin. Lo que queremos decir es
que en ese caso, allí sí no se establecen los vínculos convenientes de Ravines
con el espionaje soviético. ¿Por qué? Porque estaba del lado políticamente
“correcto”.
Vargas Llosa en sus memorias habla de la recepción de fondos de la CIA de este Congreso. Ver capítulo “El intelectual barato”, en El pez en el agua, Mario Vargas Llosa, Seix Barral-Biblioteca Breve, 1993, p. 308.
Tampoco es muy válido creer que Buckley le haya ayudado a escribir La gran estafa. Magdalena Chocano, al respecto, dice lo siguiente: “La noticia sobre la redacción de La gran estafa de la enciclopedia (sobre espías y agentes provocadores) de WendellMinnick, es un poco confusa porque sugiere que Ravines habría escrito la versión castellana con ayuda de Buckley, que tenía un buen conocimiento del castellano, el cual podría incluir la habilidad para escribirlo, pues estudió en México, donde su familia tenía inversiones en el sector petrolero (Chris Weinkopf, “Buckley off thefiring line”, en Frontpagemagazine.com, setiembre, 1999), pero no es creíble que dado el amplio oficio periodístico de Ravines, se hiciera cargo de la redacción en castellano de la obra de este. Además en las cartas del editor J.G. Hopkins, se habla claramente de problemas de traducción del castellano al inglés.” Ver “La memoria tránsfuga: mediaciones estéticas y guerra fría en el testimonio de Eudocio Ravines”, Magdalena Chocano.
El historiador Alberto Flores Galindo ha dicho de él que “fue un cuadro de la Internacional y el comunismo peruano”. Ver “Eudocio Ravines o el militante”, en Obras completas IV, Alberto Flores Galindo, Concytec-SUR, 1996, p. 91.
 ESTE ES el tipo de investigación que luego de ocupar un lugar en los anaqueles de una facultad, adquiere derecho de ciudadanía asumiendo la forma de un libro. En principio le sirvió a su autora como tesis para obtener su licenciatura y, posteriormente, no bastándole ese estatus, ganó la calle para buscar reconocimiento. No conocemos trabajos que hayan dedicado un estudio a la obra de Mario Bellatin, siendo este, para muchos, un autor de culto. Judith Paredes Morales tal vez sea la primera en esta empresa. Ella, usando una curiosa teoría, traída de los estudios de género, llamada Queer, atraviesa la obra del escritor peruano-mexicano. La perfomance de Paredes es bastante aceptable. Cumple –tal como exige Umberto Eco en su famoso libro Cómo se hace una tesis– con revisar críticamente la mayor parte de la literatura existente sobre el tema escogido, exponiendo en el texto claramente sus ideas. Paredes ha sabido circunscribir su campo de acción a dos novelas –Efecto invernadero y Salón de Belleza–. Alrededor de estas versa su exposición. Cuando, por otra parte, uno revisa su libro Sucesos de escritura. Cuerpo y representación homoerótica en la narrativa de Mario Bellatin, uno puede notar que ha habido una buena distribución del material estudiado, un bien cuidado cálculo. Finalmente, su redacción ágil, sin pecar en los excesos de la crítica, asegura, a quienes están interesados –o lo comiencen a estar– en la obra de Bellatin, una buena lectura introductoria del mismo.
ESTE ES el tipo de investigación que luego de ocupar un lugar en los anaqueles de una facultad, adquiere derecho de ciudadanía asumiendo la forma de un libro. En principio le sirvió a su autora como tesis para obtener su licenciatura y, posteriormente, no bastándole ese estatus, ganó la calle para buscar reconocimiento. No conocemos trabajos que hayan dedicado un estudio a la obra de Mario Bellatin, siendo este, para muchos, un autor de culto. Judith Paredes Morales tal vez sea la primera en esta empresa. Ella, usando una curiosa teoría, traída de los estudios de género, llamada Queer, atraviesa la obra del escritor peruano-mexicano. La perfomance de Paredes es bastante aceptable. Cumple –tal como exige Umberto Eco en su famoso libro Cómo se hace una tesis– con revisar críticamente la mayor parte de la literatura existente sobre el tema escogido, exponiendo en el texto claramente sus ideas. Paredes ha sabido circunscribir su campo de acción a dos novelas –Efecto invernadero y Salón de Belleza–. Alrededor de estas versa su exposición. Cuando, por otra parte, uno revisa su libro Sucesos de escritura. Cuerpo y representación homoerótica en la narrativa de Mario Bellatin, uno puede notar que ha habido una buena distribución del material estudiado, un bien cuidado cálculo. Finalmente, su redacción ágil, sin pecar en los excesos de la crítica, asegura, a quienes están interesados –o lo comiencen a estar– en la obra de Bellatin, una buena lectura introductoria del mismo.